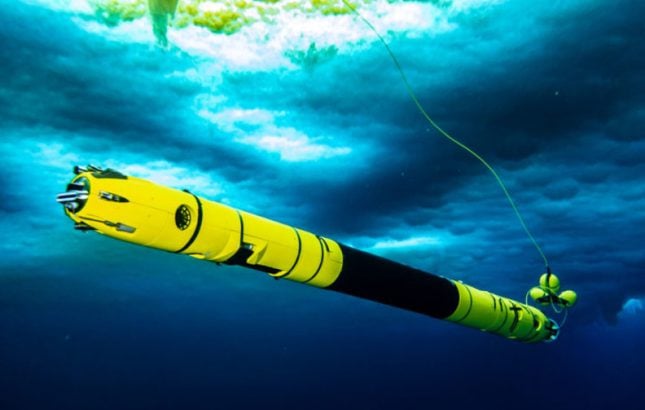Rafael Felipe Oteriño: “Estoy encantado, tener un lector joven es lo más maravilloso”
Poeta de renombre, ensayista, exjuez, miembro de la Academia Argentina de Letras, Oteriño vive en Mar del Plata desde sus 25 años. Activo, siempre lúcido, a sus casi 80 años da pistas para entender el rol de la poesía en un mundo como el de hoy. “La poesía también es una zona de resistencia de ciertos atropellos”, explica en esta entrevista. Los amigos escritores, el poder del mar y el amor a las palabras.

Por Paola Galano
Defiende que “el arte pide cabeza abierta” y recuerda una anécdota: “Una vez un poeta me va a ver a Tribunales. Me quería hablar no de un expediente sino de poesía, quería hablar… y entonces me dice ‘porque por supuesto la poesía se murió luego de (Rubén) Darío, no hay más poesía luego de Darío’. Y yo le digo: ‘¡Ay!, no vamos a poder hablar más porque yo creo que estuvo en Darío pero después cada paso fue rico, fue necesario’”.
No sin rubor, Rafael Felipe Oteriño se presta a un diálogo extenso con LA CAPITAL, una charla que profundiza en su pensamiento poético, en sus comienzos en la escritura, en Mar del Plata como ciudad energética, en el mar que tanto lo seduce y en sus vínculos con otros escritores, desde Javier Marías a Jorge Luis Borges.
Lo envuelve una elegancia clásica. También su manera de hablar la tiene. Oteriño parece detenerse con seriedad ante cada palabra y acentúa aquellas que sintetizan el sentido de la enunciación. Su currículum es extensísimo. Nació en La Plata. Es autor de trece libros de poesía y de ensayos sobre poesía, es miembro de número de la Academia Argentina de Letras, recibió el Premio Konex de Poesía, el Premio Esteban Echeverría, el Premio Rosa de Cobre de la Biblioteca Nacional, el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, entre otras distinciones. Su último libro es de 2023, “Lo que puedes hacer con el fuego” (Editorial Pre-Textos).
Además de poeta, se desempeñó como Juez Civil y Comercial en los Tribunales de Mar del Plata. Ya jubilado del quehacer judicial, a sus 79 años tiene en mente un nuevo libro, cuyo título tentativo es “La lluvia que ahora escucho”.
“Tuve que aprender a ser humilde y a dar esos pasos así, cortos”
-¿Qué tiene para decir la poesía a un mundo como el de hoy?
–La poesía puede evitar el pensamiento único, lo cual ya no es poco, la idea de la diversidad, la apertura. Señalar que los caminos no están cerrados, o sea que las fronteras son para ser atravesadas. Evitar la idea de lo ineluctable, de lo fatal, la poesía nos dice que hay un renacer permanente. Y después la poesía también es una zona de resistencia, de ciertos atropellos de la historia que no son tolerados, de cualquier orden. La poesía es una alerta, es la voz de lo que no tiene voz, eso lo digo en algunos de los ensayos. Con ese pensamiento alternativo, no convencional, uno es un desobediente y dice lo otro. En algún momento en este último libro yo también digo: puede ser que uno no está para hacer la revolución. A los que hicieron la revolución a veces, sobre todo cuando fue con armas, les costó la vida. Los poetas normalmente disparan mal, es mejor que utilicen la palabra. Siendo muy joven leía con admiración la Revolución cubana y después vi que fracasó también. Murieron, se inmolaron, hubo poetas argentinos, no era llevar las armas. El arma era el poema. El arma era el lenguaje, ahí estaba lo que ellos tenían que utilizar. No creo por otra parte en la violencia, trataría de pensar que es el último recurso, es el último, está probado ante nosotros que la violencia pocas veces produce victorias. Al mismo tiempo se gana, pero es una derrota también porque hubo muertos. El arte de la palabra es un instrumento, crear una zona de entendimiento, otro pensamiento que se ofrece, que está ahí como posibilidad, como el lenguaje alternativo, eso es más rico, más poderoso. Si son escritores, el alerta está en el lenguaje, ese es el instrumento que mejor trabaja

Rafael Felipe Oteriño. Fotos: Mauricio Arduin.
El comienzo, a los 15
-Leí que empezó a escribir alrededor de los 15 años y que siempre evoca ese entorno rural que lo rodeó en los primeros años de infancia, en esa quinta en las afueras de La Plata donde había temperatura más baja que en la ciudad y donde pasaba los veranos. ¿Siempre busca en la escritura volver a ese lugar o variaron los temas y expandió sus zonas de interés?
-No, por suerte he tenido desplazamientos. Uno de ellos fue venir a Mar del Plata. Yo viví en La Plata hasta los 25 años exactamente. Primero escribía algunos pequeños relatos, narraciones más bien de tipo gauchesco, qué curioso, porque me gustaban mucho los caballos y alguna literatura que podría ser Güiraldes, Benito Lynch. Y después a los 15 años seguramente descubrí la poesía y ya no me aparté de la poesía, la poesía como lenguaje concentrado que puede dar una mirada alternativa de lo convencional. Ahí encontré realmente mi propio lenguaje. Después vino algo muy bienhechor para mi poesía que fue un desplazamiento. A los 25 años vine a vivir a Mar del Plata, prácticamente antes no había tenido contacto con el mar, algo episódico, pero no mucho más. Y acá descubrí algo que era una suerte, podríamos decir una metafísica, o sea que por detrás de lo real, de lo convencional, de lo práctico, hay un algo más y de alguna manera inalcanzable, pero que tal vez la poesía es un poco el lenguaje que puede tratar de abarcarlo, de señalarlo.
-¿Esa metafísica que dice haber encontrado tuvo que ver con Mar del Plata, con la fuerza del mar?
-Con el mar, con el mar. Para mí el mar es de una seducción impresionante. Y por otra parte también la experiencia ya en lo personal de venir de una ciudad donde estaba mi apellido un poco más colocado por mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, que son los que llegaron a la ciudad de La Plata cuando se fundó. Entonces me era un poco fácil estar en La Plata porque de alguna manera era conocido cuando empezamos a escribir poesía. Los dos diarios de La Plata rápidamente nos publicaban porque éramos las jóvenes promesas de esa ciudad literaria. Pero vine acá y descubrí que uno tenía que hacer su propia vida, su propia conducta, su propio prestigio, su propio nombre. Y eso fue una experiencia fuerte, interesante, porque yo vine acá y no tenía precedentes, ni contactos, algunos familiares. Pero en realidad, en lo personal no. Así que tuve que aprender a ser humilde y a dar esos pasos así, cortos, hacia el otro, hacia las otras personas, y realmente fui descubriendo los escritores de acá. Fui descubriendo el paisaje de acá.
“Escribir es un acto de amor”
-Habló de la poesía como la capacidad de atrapar ese “algo más” que hay detrás de lo cotidiano. En ese sentido se parece mucho a lo espiritual, uno muchas veces dice “creo que hay algo más”.
-Yo creo que la conducta hacia la poesía tiene una cierta religiosidad, pero en el sentido de avocación, un lenguaje que religa, que anuda.
-¿Que enlaza?
-Que enlaza, esa es la palabra, pero en la actitud, cuando hablo de ese algo más no hablo de algo más trascendente de tipo espiritual o religioso, sino que creo que la poesía todavía se mantiene en el ámbito de las pasiones humanas y de los entredichos humanos, para mi gusto se mantiene. Lo que dice es lo callado, lo secreto, lo que no es fácil de enunciar, eso lo veo a diario y lo tengo deslizado en ensayos de mis libros. Pero por suerte lo voy viendo que se comprueba en otros que vienen diciendo eso mismo también en paralelo. Esto me confirma que no estaba yo tan errado sobre que la poesía no es que busque una religiosidad ultramontana, no una trascendencia metafísica, puede ser que toque esos horizontes pero sobre todo en el plano de lo humano, lo que dice es algo tan próximo que lo saben muy bien los psicólogos, particularmente los lacanianos, que buscan tanto la lectura de la poesía, la frecuentan tanto, ¿por qué?, porque la poesía dice lo más callado, lo más secreto, pero lo más humano también, lo que está ahí en los labios pero todavía no encontró cómo expresarse. También en eso puede estar contenido el amor, el amor hacia el otro y el amor por la palabra, porque de eso estoy convencido: el cuidado que exige la poesía por la palabra, la minuciosidad con la que se la trata, la corrección al detalle, es un acto amoroso también. En primer lugar uno va hacia el otro porque el otro es el gran desafío, el otro, el que está ahí, el próximo, pero en ese recorrido uno también recorre el acto de amor hacia las palabras. Escribir es un acto de amor, acabo de escribir hace muy poco un poema en el cual termino diciendo eso, que finalmente escribir traduce el amor que el poeta siente por las palabras.
-De varias maneras en sus ensayos usted señala que la poesía no es decir lo mismo, sino decir lo otro de lo mismo.
-Claro, pero esto viene a partir de esta experiencia. Lo he vivido a diario toda la vida, yo he tenido trabajos profanos, digamos. La poesía es una suerte de avocación y dedicación amorosa hacia el lenguaje, he tenido trabajos convencionales y he estado reunido alrededor de gente de la vida diaria convencional que no leía poesía y yo veía que todos tenían una idea equivocada de la poesía, equivocada para mi gusto, que es pensar que la poesía está para decir lo que está ante los ojos, pero de manera más bonita, más linda, como para endulzar la realidad. Yo creo que no, o sea, la realidad cuando es bella en sí misma, como el mar, como una caída del sol, como el amanecer, como la luna llena se expresan muy bien a sí mismas. Hay otras artes que tal vez las van a traducir de mejor manera: la fotografía, el cine, lo visual, lo audiovisual, pero las artes de la palabra no están para decir más de lo mismo, para decir eso que es autosuficiente y rico en sí mismo, que ya se expresó en todo caso, está para decir el menaje, el comercio que hay con uno mismo, o sea que finalmente viendo esa luna llena o esa caída del sol, uno va a hablar de uno mismo, de lo más profundo de uno, de lo que uno quiso ser, de lo que quiso decir y no pudo, o sea, por eso digo que la poesía no está para decir más de lo mismo de lo existente, si no lo otro que está en relación nuestra con lo existente. Lo callado, lo secreto, lo indecible, lo inexpresado, de alguna manera la palabra que falta. Todas las personas acudimos al lenguaje de una manera u otra, en lo convencional para pedir un café y también para lo más espiritual. Pero en el fondo qué hay, ahí nos pone ante una barrera que es sentir que a veces el lenguaje no llega, y para eso está el arte, casualmente para decir eso, para instituir la palabra que falta, inclusive la dificultad de hallar la palabra que falta. Uno vive ensayando palabras, experiencias, haciendo experiencia con el lenguaje, para ver si puede decir la palabra que falta, la palabra que viene a revelar una zona, a descubrir una zona, y el lector cuando lo descubre, ¿qué siente? satisfacción, hubo encuentro.
“Es casi una ofensa dejar al lector afuera, es de una descortesía suma que el lector no pueda acceder”
-Ensanchar y probar las palabras, pero también probarse en la vida, ¿la experiencia de la vida también nutre la poesía?
-Por supuesto. El gran tema es que nos han traído a vivir, no nos han consultado pero hicieron bien, nos arrojaron a vivir y agradecidos estamos. Pero claro, nos encontramos con las cosas y eso es el mundo en el que tenemos que manejarnos, a mí me interesa mucho también que la poesía tenga una cierta verosimilitud, o sea que hable del mundo que tenemos ante los ojos, porque a veces la poesía tiende un poco a una cierta abstracción…
-Y ahí es donde pierde lectores.
-Se pierde el lector… es casi una ofensa dejar al lector afuera, yo creo que es de una descortesía suma que el lector no pueda acceder. A veces es cierto que se tarda una vida entera para entender un poema, para disfrutarlo, pero algo tiene que haber que a uno lo seduzca. Hay una línea que está en la tumba de Rilke: “¡Oh!, rosa, pura contradicción ser el sueño de nadie bajo tantos párpados”. ¿Qué es lo que dice eso?, yo no sé, yo he tardado una vida en tratar de entenderlo, sin embargo, musicalmente me seduce. Es casi inexplicable, pero algo tiene de proximidad. Ahí es nuestro trabajo de lector, el lector en ese sentido se comporta como un coautor, el fenómeno de la poesía se produce en el lector, el autor lo deja cifrado, está ahí en la página, las palabras están en estado de diccionario, han sido confeccionadas, trabajadas, soñadas, deliberadas, hasta que se plasmaron, pero ahí quedaron en estado de diccionario, cuando viene el lector resucita el fenómeno poético. Al lector, digo en el libro que se llama Continuidad de la poesía, “animémonos a llamarle coautor”. Es dueño de darle la latitud y la interpretación que quiera al poema, es de él, en ese momento es de él.

Rafael Felipe Oteriño. Fotos: Mauricio Arduin.
-¿Lo ayudó a ser mejor juez saber tanto de poesía o tener esta vocación poética? ¿Impartió mejor justicia a partir de ser poeta?
-Me humanizó. Yo viví dos momentos: hace casi 20 años que estoy jubilado. Fijate que me jubile a los 60 y tengo 79. Hasta esa edad a los dos mundos los mantuve vivos y los transité al mismo tiempo pero nunca los mezclé, siempre en paralelo. Noto que la poesía me humanizó, quitó de mí algo que nunca tuve que es la soberbia, la autosuficiencia, no sé, esas cosas no. En todo caso la aproximación a lo pequeño y a la humildad también. Me humanizó para ver al otro, el caso humano, por supuesto tuve que saber la ley y tuve que leer bien los hechos para aplicar, para ser juez, pero también el derecho me dio algo para la poesía que es la idea de un orden. Leyendo las conferencias de Piglia sobre Borges, dice que Borges tenía claro eso en su poesía, en su narrativa, que el poema tiene que tener un orden, que no significa un orden prescriptivo de acuerdo a una ley que baje, en todo caso orden en el sentido de estrategia, hay algo que es enunciado, hay algo que es desarrollado y hay un final que hay que saber, tampoco volverlo convencional, no hay que ser moralista, pero hay que crear algo, desubicar al lector si fuera el caso, prepararlo, hacer algún silencio que a veces es un espacio físico, el de una estrofa a otra, para pegar ese final donde de golpe está ese efecto de verdad, esa noción de complicidad, abre la zona de complicidad en la cual se encuentran el lector y el autor.
“A muchos se les pegó que hablar en difícil era un principio de autoridad jurídica, es lo peor que puede ocurrir”
-A veces también repetir alguna idea…
-Y cómo no, claro. Bueno, pero ahí está esa parte de orden, que seguramente la aprendí en el derecho y lo puse muy en práctica en la poesía, nada está del todo descuidado y dejado al azar. Aunque parezca que es caótico, es un caos deliberado. Es justo que en el arte llegue ese pequeño caos también, que esté planteado. Es un campo de experimentación absoluto, hay otros casos que también abrieron esta brecha como el surrealismo, Bretón. Hoy por hoy cuesta leerlo a Bretón, pero qué pedazo de enseñanza que nos hizo, como Michaux un poeta difícil, dificilísimo de leer, pero ellos ahí en la mitad del siglo XX hicieron ver, pusieron en práctica el desorden de los sentidos que ya había anunciado Rimbaud, desordenar un poco los sentidos es ver más realidad, es ver más conocimiento. Por eso acá vendría algo que de todo este escenario lo que tenemos es que la poesía es al cabo un modo de conocimiento y un modo de desconocimiento también porque es rebelde, desconoce lo convencional para entronizar lo no conocido y exponerlo.
-Dijo que no mezcló el derecho con la poesía. ¿No hay manera de mezclarlo o sí?
-Los dos tratan de la vida, los dos utilizan el lenguaje escrito, por lo tanto hay bastante, las palabras por ahí son las mismas. Para este otro que entendía que después de Darío no había más poesía naturalmente hubiera pensado que la poesía no le podía dar nada al derecho y que el derecho tal vez tenía un lenguaje propio. Acabo de venir de Quito, de un encuentro de academias en Ecuador y hablé sobre “El lenguaje claro y la literatura de creación”. Parecen dos cosas que se chocan porque a la literatura no le podés pedir el lenguaje claro, gramaticalmente sí, pero también está la desobediencia aún en la gramática. Aquellos que no ponen puntos ni mayúsculas, pero de alguna manera el deber de respeto al lector, o sea, algún mínimo de inteligibilidad hay que tener preservando la absoluta libertad. ¿De dónde viene la prédica por la claridad?, que sería lo opuesto, viene de los adefesios que han hecho los jueces, que han escrito en un lenguaje ininteligible, críptico, parece que como nosotros tuvimos que leer algo de derecho de latín y los adagios del latín que eran pequeña sabiduría jurídica a muchos se les pegó que hablar en difícil era un principio de autoridad jurídica, es lo peor que puede ocurrir. Hoy por hoy, los jueces están al contrario, casualmente adhiriendo para que hablen en un lenguaje inteligible. Porque cómo vas a querer que cumplan tu condena, tu mandato, tu orden, si el otro no lo entiende. No es de allá arriba desde donde se habla. Me vi ratificado en este congreso, en el que se dijo que el derecho al lenguaje claro, y el derecho a comprender están dentro del horizonte amplio de los derechos humanos. Hay una obligación respetuosa de entenderlo, sin perjuicio de la libertad de experimentación.
Amigos y escritores “en secreto”
Con el novelista Javier Marías tuvo “alguna amistad episódica de viajes a España”, evoca. Y con él coincidió en la necesidad de volver siempre al diccionario de sinónimos. Era “un tipo excelente, tradujo poesía, pero si tuvo poemas suyos no los dio a conocer, fue un novelista del siglo XX, una maravilla, un narrador”.
Marías escribía en computadora y recurría al diccionario de sinónimos. “Lo utilizo a diario”, le decía. “Y yo también lo utilizo, porque de golpe uno está escribiendo una nota, y hay una palabra que nos puede enriquecer, a veces uno trae de allá del fondo del lenguaje una palabra de poco uso, pero que queda ahí relampagueando, y la coloca y le da nueva vida. Hay palabras a veces muy prestigiosas que se dejaron de usar y todavía uno la puede tomar y la trae porque hubo un tiempo de suspensión de esa palabra, es apasionante. Por eso hay que jugar con todo el diccionario, esta disposición”, recomienda Oteriño.
Así, con ese instrumento siempre a mano, prueba su idea: que la poesía es aliada de la contemporaneidad. “A veces las palabras que expresan lo presente están gastadas, las palabras se gastan por uso, por abuso, por reiteración y entonces los poetas y los escritores en general son los primeros que detectan cuando un lenguaje está gastado. Hay palabras que no las podés poner porque ya están desgastadas, ya no dicen lo mismo, dicen una puerilidad. Pero acá viene el poeta, viene y busca otro matiz”.
Además de la anécdota con Javier Marías, Oteriño trabó contacto con otros escritores que elegían Mar del Plata para refugiarse del mundo y dedicarse solo a escribir. “Ha sido una constante fantástica”, asegura. “Estoy lleno de amigos que me hablan como secretamente, que vienen acá porque les han prestado o han alquilado un departamento y vienen a terminar la novela o un ensayo”.
En ese plan secreto encontró a Ricardo Piglia y Tomás Eloy Martínez. “Me acuerdo un día que en las Torres de Manantiales me encuentro en el ascensor a una persona que me era visualmente conocida, más bien de mi misma edad, pelo un poco así abierto, incipiente pelada y le vi los ojitos despiertos y le digo ‘¿Piglia?’. ‘Sí’, pero estoy en secreto’. O sea cumpliendo ese mandato que era venir secretamente a la ciudad a concluir una obra. Y esto decenas de escritores”.
-Muchos artistas consideran que Mar del Plata es muy buena ciudad para producir obra, pero no para mostrar, para mostrar se van a otros lados.
-Es energética, eso no cabe duda y permite el ensimismamiento y llegado el caso a veces viene “el hambre” después de tres o cinco días de estar uno ensimismado… Me ocurrió una vez con Tomás Eloy Martínez, viene a una conferencia en la ciudad y de golpe llama a mi casa porque había escuchado mi nombre, creo que estaba en el Hotel Provincial, y pide que me ubiquen. Yo creo que figuraba en la guía, todavía había guías telefónicas y teléfonos fijos, y me llama por teléfono, me sentí más que honrado, pero él lo que quería era tener una charla sobre literatura.
-¿Y la tuvo?
-Por supuesto fui ahí encantado. Fue la primera vez que estuve en contacto con él, me sentí más que honrado.
-Usted también lo conoció a Borges.
-Sí, sí. Ocurre que él había venido acá invitado a dar conferencias más de una vez y bueno, las circunstancias de las personas que lo traían me hicieron ser un poco Cicerón, el acompañante, el anfitrión también, porque estuvo un par de veces en mi casa. A veces veo las fotos que salen en los diarios y la mayoría fueron tomadas en mi casa. La otra vez lo veía a Nino Ramella que estaba sentado hablando con Borges en un sillón que era de mi casa y ahora lo tiene mi hija. A ella le digo “en ese sillón estuvo sentado Borges y Norma Aleandro”. Porque un poco el hecho también de no haber sido nativo de aquí, hizo que mis amistades fueran más variadas y entonces también ocurría eso, cuando llegaba alguno no faltaba el llamado telefónico para vernos. En diciembre es cuando empieza mi mes y medio sin moverme de Mar del Plata y estoy encantado porque yo sé que es un mes y medio, dos meses, en el que llegan los llamados y me encuentro con gente que son viejos amigos, o nuevos amigos, que te hablan para ver qué pasa con la literatura. Tuve un llamado de unas jóvenes de La Plata, de City Bell exactamente, donde era mi quinta, que de golpe conocían mi nombre y estaban con mi nieto de 22 años. Estas le decían a mi nieto “queremos conocerlo, ¿en serio es tu abuelo?”. Estoy encantado, lo mejor que puede ocurrirle a una persona ya entrada en años como soy yo es que los jóvenes todavía quieran conversar con uno, tener un lector joven es lo más maravilloso.
Lo que viene: posiblemente un homenaje a Margarit
“Lo que puedes hacer con el fuego” es un libro “sobre la madurez”, señala Oteriño. “Pensé que tal vez que era el último, sin embargo estoy encantado con algo que vino después de esto”, anuncia. Lo que vienen son unos flamantes cuarenta poemas que estarán compilados en su nuevo libro. Habrá que esperar para leerlo: “No los voy a publicar este año porque no se puede estar abusando”.
El título será, anticipa y anuncia al mismo tiempo que por ahora es tentativo, una suerte de homenaje al poeta catalán Joan Margarit. Es “una línea de un verso de Margarit, un poeta para mí delicioso que hubiera querido conocer, fue Premio Cervantes, tuvo padecimientos políticos porque como catalán vivió a Franco, que les impedía hablar el catalán, tuvo una hija impedida, con dificultades físicas que murió muy joven y él lo sufrió tremendamente y a la vez era un hombre del siglo XX”, cuenta.
El título de cada libro funciona como un lema que lo acompaña en la escritura y que, a la vez, encapsula y adelanta los temas que abordará. Sus nuevos poemas giran en torno a “la idea del cambio, la mutación, todo es fresco, es esto y es aquello al mismo tiempo, visto desde un ojo que celebra haber asistido en el sentido de estar presente en la existencia, o sea, gratitud”, explica.
“No me gusta tampoco ir a contar tristezas, en todo caso reflexiones que pueden ser duras. La finitud está presente, ya está incorporada la idea de finitud, pero no ir a llorar en los poemas”.

Lo más visto hoy
- 1Aldosivi – Racing: primer festejo “grande” en Tandil, bingo de Quiroz, partidazo sin público y dos 5-0 consecutivos « Diario La Capital de Mar del Plata
- 2El dólar blue, para arriba: a cuánto cerró este viernes en Mar del Plata « Diario La Capital de Mar del Plata
- 3Una mujer policía mató de un disparo a su pareja y se suicidó « Diario La Capital de Mar del Plata
- 4Cómo estará el clima este sábado en Mar del Plata « Diario La Capital de Mar del Plata
- 5Milei: “El cepo era una aberración que nunca debería haber existido” « Diario La Capital de Mar del Plata