Paula Winkler: “Prefiero a las mujeres que resisten para sostener su deseo”
La destacada escritora y jurista entrelaza con maestría el presente y el pasado en una novela que explora las vidas de mujeres extraordinarias. Desde una profesora de filosofía contemporánea hasta las beguinas en el siglo XIV, pasando por la mística figura de Santa Brígida de Suecia, la obra ilumina historias de lucha, devoción y resistencia.

Paula Winkler, autora de "Sabias, santas, rebeldes".
Por Ximena Pascutti
“Sabias, santas, rebeldes”, la más reciente novela de Paula Winkler, publicada por Editorial Diotima, nos sumerge en un relato fascinante que conecta tiempos y almas. En el corazón de la obra se encuentra la historia de Birgitta Birgersdotter, conocida como Santa Brígida de Suecia, una figura venerada como protectora de las viudas y una de las Patronas de Europa, junto a Santa Catalina de Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz.
Sin embargo, Winkler no se detiene en el protagonismo de los grandes nombres. La novela también recupera la memoria de las beguinas, mujeres de Flandes que, en pleno siglo XIV, rompían moldes y dogmas. Sin aferrarse a las rígidas reglas de la Iglesia, estas viajeras asistían a pobres, meretrices, leprosos y “ausentes”, con una fe que parecía abrazarlo todo. En una vuelta de tuerca literaria fascinante, incluso Dios se convierte en un personaje secundario en esta historia, observando desde los márgenes.
La narradora, Inés, es una profesora de filosofía en el siglo XXI cuya vida fue atravesada por una tragedia: su hermana monja ha sido asesinada mientras misionaba en Libia. Devastada, Inés encuentra refugio en la escritura y en un inesperado compañero, Bigote, un gato peculiar que pertenecía a su hermana. Mientras intenta reconstruir su mundo, termina enamorándose de Rafael, un compañero rosarino de la universidad.
Con un estilo envolvente y un inteligente juego de tiempos, Paula Winkler entreteje el siglo XIV con el presente en un viaje narrativo donde el amor, la fe y la resistencia femenina cobran una dimensión atemporal. “Sabias, santas, rebeldes” no es solo una novela… Es una invitación a explorar los derroteros de lucha y devoción que marcan la historia y tal vez nuestras propias vidas.
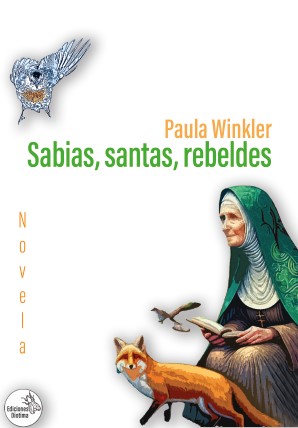
-¿Qué te inspiró a escribir sobre figuras históricas como Santa Brígida de Suecia y las beguinas en el contexto de un diálogo con el siglo XXI?
-Yo había enviudado y una amiga me acercó una oración a Santa Brígida, patrona de las viudas. Comencé a leer acerca de su vida y me apasionó: murió cerca de los 70 años, poco común para la época. Ella se deshizo de sus bienes y de los legados heredados del difunto, un conocido señor feudal, y los distribuyó entre sus hijos y para obras de caridad. Quedó con lo necesario para sus misiones y viajes. Entonces pensé que efectivamente había otra mujer que parecía haber sufrido la muerte de su marido tan intensamente como yo… Una mujer que, de alguna manera, logró refundarse.
-Contanos sobre Santa Brígida. ¿Por qué es tan relevante su figura?
-Santa Brígida de Suecia fue una intelectual que luchó por la unidad de los entonces territorios escandinavos, emparentada a la Casa Real, preocupada por la corrupción de los papas y por los indigentes y enfermos. Se me ocurrió entonces que el enlace de su historia podía ser a través de mi propia escritura en el siglo XXI, e inventé a Inés y a su hermana Diotima, una monja asesinada en Libia. La justificación la encontré en la realidad: estoy convencida de que estamos volviendo a la oscuridad medieval, cuanto menos en Occidente, aunque abunden las máscaras “tecno”.
-El libro se construye, a la vez, desde una perspectiva literaria y una histórica. ¿Cómo fue trabajar en esto y lograr el equilibrio entre la investigación del pasado y la libertad que otorga la narrativa?
-Una novela histórica permite más ficción que un documento histórico o un ensayo: debe haber investigación, pero al mismo tiempo la invención puede enaltecer y dinamizar el texto, siempre y cuando haya un delicado equilibrio entre hechos y narrativa. Primero investigué, aunque también leí y pregunté sobre el personaje en Suecia, entre religiosos y ateos. Las respuestas se parecían: una estratega, teóloga y sabia admirable más allá del dogma. Una Pastora protestante que daba misa en Stora Essingen me ayudó con algunos textos en inglés.
“Siempre vuelvo a las historias bien contadas desde una profundidad extrema”
-La protagonista contemporánea, Inés, dice que necesita escribir como un “modo de organizar estos duelos”. ¿Puede la escritura convertirse en una herramienta de reparación?
-Que la literatura “salva” es un lugar común. Los textos de un sufrido paranoico tienen fuerza por sí mismos, no por el perfil del autor de que se nutren las biografías; y los de alguien “normalito” también pueden ser óptimos. La divulgación impone tonteras, a menudo, que se repiten en busca de una supuesta y sensiblera sabiondez. Yo no creo que ninguna forma del arte salve a nadie de nada. En todo caso, la habilidad de cada narrador o poeta para sublimar, tornará el arduo y solitario trabajo de escribir en una especie de reparación inconclusa: todo sucede en la realidad para que recuperemos, aun a tientas y a locas, una ligera (y adulta) esperanza, a no ser que seamos muy escépticos.
-El personaje de Diotima protagoniza un interesante contrapunto en la novela. ¿Por qué decidiste incluirlo?
-Cuando comencé a investigar me di cuenta de que quería incluir a Dios como personaje secundario. Se lo comenté a una amiga escritora y ella me compartió un ensayo de la magnífica feminista italiana Luisa Muraro (“El Dios de las mujeres”), donde esta concebiría a Dios como lo hacían las beguinas en aquel Flandes del siglo XI (yo las retomo en esta novela en el XIV, pues se extendieron territorialmente y durante siglos). Según ese ensayo, Dios es puro pasaje. Me atrajeron las prácticas de las beguinas comentadas por Muraro, en concreto y al detalle; no actuaciones desde el dogma. Aun así, me faltaba lo que en el cine se conoce como montaje, edición, enlaces. Recordé a Diotima y a Sócrates (y suponiendo que en la vida haya casualidades, envié el material terminado a Graciela Scarlatto, cuya editorial, precisamente, se llama “Diotima”). Y me dispuse a crear un contrapunto de la narradora Inés, Inesita, ese recurso discursivo tan caro a la novela, una hermana que fuera su opuesto: monja, tranquila, solidaria (y un poco ingenua), de regular optimismo; convencida del dogma católico y hasta poeta. Así, Santa Brígida y las Beguinas iban a vivificarse desde “lo real” en este siglo que transitamos.
“Un escritor, si no se quita las vestiduras de intelectual, no es un verdadero escritor”
-Tu formación en Derecho y tu reconocimiento como jurista son hitos importantes en tu vida. ¿Cómo influyó tu carrera en la Justicia en tu mirada literaria?
-Entre las Letras y el Derecho he preferido siempre las Letras. Como soy masoquista (sonríe), me dediqué de lleno primero al Derecho. No creo que haya llegado a ser Juez y Jurista sólo porque desde muy joven tuviera la imperiosa necesidad económica de ocuparme de mis padres y de mí misma. Sería una conclusión medio ingenua. Al optar por esta disciplina, la transité con dedicación y esfuerzo.
En la Justicia aprendí disciplina, precisión lingüística y a estudiar los hechos y la ley interpretable con detenimiento. Y nunca abandoné la lectura. Comencé a escribir narrativa después de asistir a los talleres de Elsa Fraga Vidal y Silvia Plager, Nicolás Bratosevich, de Alicia Tafur y Lilina Heker. Mi mirada literaria difiere del canon contemporáneo. Creo que me parezco más a Dürrenmatt, por su mirada irónica, que a Schweblin, por el realismo desesperante de sus cuentos. Sin embargo, hay una distancia generacional. Voy por los 74 y es ineludible que los ojos jóvenes de la literatura sean más potentes y ocupados de distopías, del horror y lo siniestro, siempre “irremediables”. Un escritor, si no se quita las vestiduras de intelectual no es un verdadero escritor. Sin embargo, siempre vuelvo a las historias bien contadas desde una profundidad extrema.
-La justicia, la religión y el género aparecen mucho en este libro y en otras historias. ¿Qué te interesa especialmente de estas cuestiones a las que siempre volvés?
-En relación a la religión, soy como Heinrich Böll, obsesión tácita respecto del Altísimo. Lo cuestiono, lo peleo, lo controvierto, lo necesito y lo quiero. En cuanto a la justicia, que aparece en casi toda mi obra, es la justicia como imposibilidad. He sido bastante idealista, platónica, pensé que el positivismo jurídico me iba a dar una certeza que no existe ni en el sistema cerrado y autovalidado del Derecho.
Y en relación con el género, no me declaro feminista ni abordo tales estudios como pensadora ni epistemóloga. Sin embargo, reconozco que, si hubiera pedido permiso a mis colegas hombres durante el ejercicio de la abogacía y de la judicatura, no estaría haciendo, feliz, esta entrevista. El problema de la mujer como un “síntoma del hombre” tiene que ser trabajado y superado transversalmente. Respeto a muchas teóricas como Kristeva, Drucaroff y a la propia Muraro. Prefiero entre todas, a las mujeres que resisten tan solo para sustentar su deseo. Cualquiera que sea. No es cuestión de escribir semblanteando lo que no se es; tampoco, de quedarse quietos negando lo que sucede alrededor nuestro. Una forma de dignidad es ganarse el pan, buscando autonomía hasta en las ideas y no olvidar al hombre, sobre todo a los que se deconstruyen. Las cosas se logran con insistencia y amor. La racionalidad no basta.
“Me daría placer que imaginaran que no hay sabias que no sean un poco rebeldes y que las santas han participado de los defectos humanos de todos antes del Santoral”
-En tu nuevo libro se refleja un profundo amor por la escritura. Esos guiños a Puán, la facultad de Letras de la UBA, a las lecturas de los padres de Inés cuando era niña. ¿Cómo se cuela esto en tu proceso creativo? ¿Cómo trabajás la construcción de personajes tan complejos?
-Amo las Letras. Amo leer y amo escribir. Los personajes de esta novela son complejos, están a la altura de la trama. Suelo hacer un breve perfil y, si es novela, una suerte de cartografía de sus acciones, para no perderme. Si un personaje tiene volumen, termina por llevarte de las narices. En la novela, la dificultad de irte por las ramas y ser de esos escritores, en boga últimamente, que se toman 1500 páginas para decir lo que pudieron en 200, presiona más que en el cuento. Eso no quita que un buen novelista sepa manejar los tiempos o que prefiera dejar que el lector haga su cierre; esta última es una transgresión a los clásicos que hay que saber lograr.
-“Sabias, santas, rebeldes” tiene un fuerte componente de homenaje a mujeres que marcaron historia. ¿Qué quisieras que las lectoras y los lectores se lleven de este libro?
-Quisiera que mis lectores se hicieran más preguntas que las que dejo abiertas con esta historia, tanto en relación con Inés, Dios, la Santa, la monja asesinada en Libia y las beguinas. Me daría placer que imaginaran que no hay sabias que no sean un poco rebeldes, que las santas han participado de los defectos humanos de todos antes del Santoral y que Dios no se aloja solamente en los monumentos arquitectónicos de las Iglesias del mundo.
-¿Qué rol juega la memoria familiar en tu literatura?
-Ninguno de mis personajes aparece de la nada. Siempre hay por detrás de sus actos y emociones una marca que le dejó su familia, para bien o para mal. La literatura, en algún sentido, juega el mismo papel en las personas que los rituales, leyendas y tradiciones de familia. Son parte de la cultura popular y de la memoria de un país, a diferencia de los tan en boga protocolos (científicos, jurídicos), que vienen a sustituir el sentido común y la historización singular de cada uno respecto de su propio conocimiento y de la cultura.
La buscadora incansable
Paula Winkler nació en Buenos Aires. Es doctora en Derecho y Jurisprudencia por la Universidad de Buenos Aires –nombrada Jurista Notable por el Ministerio de Justicia de la Nación en 2002– y magíster en Ciencias de la Comunicación por el Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas de la Universidad Caece. Está especializada en estudios semiológicos de la cultura.
Se formó en los talleres de Alicia Tafur, Nicolás Bratosevich, Elsa Fraga Vidal y Silvia Plager y en el de Liliana Heker. Hizo clínica literaria con Elsa Drucaroff. Colaboradora permanente de la Revista Letralia y del periódico electrónico valenciano Diario Siglo XXI, algunos de sus libros se encuentran reseñados en las revistas impresas Turia (Teruel, España) e Hispamérica (Washington DC, EEUU).
Narradora y ensayista, entre sus más recientes obras se destacan las novelas “Fantasmas en la balanza de la justicia” (2017, Moglia) y “Viaje a Escandinavia. Mis nietos de invierno” (2020, Vinciguerra). También “Maldades”, cuentos, viñetas, poemas y dos nouvelles incluidas (2021, Vinciguerra). En 2024 publicó el libro de relatos “Pulpos, mulitas, kiwis” (Vinciguerra) y la novela histórica “Sabias, santas, rebeldes” (Diotima).

