Mario Vargas Llosa: el hablador y el escribidor
A propósito de su fallecimiento, la narración de un encuentro con el Nobel de Literatura nacido en Perú.

Mario Vargas Llosa. Foto: EFE | EPA | Francisco Guasco | Archivo.
Por Juan Pablo Neyret
Mi primer encuentro con Mario Vargas Llosa tuvo lugar a partir de una novela suya prohibida en la Argentina por la dictadura 1976-1983, “Pantaleón y las visitadoras”. Cuenta la historia de Pantaleón Pantoja, un militar que para mantener entretenida a su tropa contrata un servicio de las hoy eufemísticamente llamadas “visitas higiénicas” para sus soldados y las inesperadas consecuencias que ello produce en el ejército. La paja en el ojo ajeno no tardó en hacerse ver y así fue como el Premio Nobel que falleció el domingo pasado, resistido a causa de sus ideas neoliberales por un amplio sector de la militancia política que se dice progresista, supo de las agrias mieles de la censura. De haber sido un compatriota nuestro, muy probablemente hubiera conocido ese “lenguaje de la inexistencia” con que Tomás Eloy Martínez denominó al exilio. Si acaso los tiranos saben leer, esa novela publicada en 1973 de seguro no hubiera sido la preferida de Jorge Rafael Videla.
Uno de nuestros tantos reencuentros tuvo lugar, computadora mediante, en la calle San Martín sobre mitad de los 2000. Vaya uno a saber cómo, me encontré escribiendo un artículo a pedido de una revista de Harvard University en el que oponía al libro del también premios Cervantes y Príncipe de Asturias, “Diario de Irak”, a “Afganistán/Iraq”: “El imperio empantanado”, de Juan Gelman, en franca defensa de éste y con un neto corte antiimperialista. También citaba textos de Noam Chomsky, en los cuales los editores se basaron para pedirme, con otras palabras, que desechara la mitad de mi trabajo, adoptara una visión favorable al imperialismo de los Estados Unidos de América y recién entonces podríamos tener la publicación en paz. Recuerdo haberles enviado un correo electrónico en el que les decía que en la Argentina y en USA esas prácticas tienen un solo nombre y éste era censura y que dejaran de contar con mi colaboración. Lo que no hubiera sido de detentar entonces la presidencia Donald Trump.
Aun con la antítesis que yo planteaba entre ambos, pocos saben que Vargas Llosa suscribió un reclamo al gobierno argentino en favor del autor de “Violín y otras cuestiones”. Como se sabe, Gelman militó en la organización guerrillera Montoneros, a la que renunció, exiliado en México, en 1979. Sin embargo, pese a los puntofinales y obedienciadebidas, pesaba sobre él un pedido de captura que condenaron públicamente un grupo de escritores latinoamericanos que contaban con, por ejemplo, el procubano Gabriel García Márquez y el nativo de Arequipa. El reclamo fue escuchado pero Gelman decidió seguir viviendo y morir en el país azteca.
Quiero a la sombra de un sauce
En agosto de 2005, como quien sí quiere la cosa, marché a cursar mis estudios de doctorado en los Estados Unidos gracias a una beca del ciento por ciento que me otorgó The Pennsylvania State University. Entonces me tocó a mí ser lapidado por amigos argentinos que dijeron, sin ir más lejos, “¿Cómo va a hablar del Che Guevara si vive allá?”, como si en ese país no hubieran existido anarquistas como el ya mencionado Chomsky y Howard Zinn o pensadores y militantes de izquierda. La mayor riqueza de ese país, como del nuestro, es la inmigración, la cual produjo una mezcla que, por dar un ejemplo, los nacionalismos europeos no poseen y es propicia al cruce de culturas cuando no a la afirmación de la propia. Gracias a ello, a nuestro común destino sudamericano, fue allí donde conocí en carne y hueso y humores a Mario Vargas Llosa.
En el campus de la conocida como Penn State hay un sauce llorón que se derrama sobre profesores y estudiantes. Junto a él se levanta un edificio donde se celebran grandes acontecimientos, entre ellos, una vez al año, la visita de un escritor para concederle un premio y ponerlo en contacto con la comunidad académica. El viernes 8 de abril –los meses tienen esa costumbre de repetirse y las casualidades no existen– de 2008, el invitado fue Mario Vargas Llosa e iba de suyo que tendría que asistir la ceremonia y escuchar su discurso de recepción. ¿Tendría? Opuesto a sus ideas políticas pero no olvidando jamás la cantidad de veces que en el colectivo de la 12 de Octubre que me llevaba a la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata había dejado atrás la parada de Marconi por hallarme inmerso en la lectura de “La tía Julia y el escribidor”, intercambié correos electrónicos con mi gente en los que les planteaba si era ético de mi parte ir a la exposición de un hombre de la derecha. La respuesta final, la mía desde luego, fue sí pero con la condición de un toco y me voy y otro si te he visto no me acuerdo.
Lo raro empezó después. Detrás de un podio ubicado sobre el altísimo escenario, como un faraón que se erigiese por sobre las hojas dobladas del sauce, uno de los más grandes narradores de América Latina nos embelesó con su verba. No eran palabras huecas ni bajadas de línea políticas sino una reflexión sobre el trabajo de la escritura que de a poco fue hipnotizando al auditorio. Era como si él fuese (y de muchos modos lo era) el hablador de su novela homónima, cuyas palabras, dijera Julio Cortázar, “como un río de serpientes” fueron encantando a todos y cada uno hasta el estallido del aplauso final. Incluido el mío, que sintió revivir en su voz la pasión leída en sus novelas.
Un anarquista en calzoncillos
En los Estados Unidos todo se hace temprano. Fiel a mis costumbres argentinas, nunca cené a las siete de la tarde pero sí aprendí a estar atento a que la sobremesa es larga y las noticias pueden llegar bien entrada la noche. Así, el Departamento de Español y Portugués nos comunicó que el sábado a la mañana Vargas Llosa se reuniría con los estudiantes de doctorado para una charla informal acerca de su obra. También estaban invitados nuestros compañeros de Literatura Comparada. Me fui a dormir y cuidé de poner el despertador a la hora correcta.
Tuve en mi Departamento históricas reyertas acerca de cuál debía ser la lingua franca en nuestras reuniones y las perdí todas a pesar de mi porfiada defensa del castellano. Lo mismo ocurrió cuando en un salón con las sillas distribuidas en torno a una mesa redonda estaba por iniciarse la conversación con el futuro Nobel. Por un solo estudiante (uno solo) que no hablaba español, se determinó que la charla habría de ser en inglés. Decidí abrir el fuego y le pregunté a Vargas Llosa si prefería que lo llamáramos doctor o Varguitas, como el personaje autobiográfico que atormentaba al escribidor Pedro Camacho en “La tía Julia”… Su respuesta fue serena y sin inmutarse: “Mario”. En aquella inquisición terminó de derrumbarse el último bastión que había intentado asaltar la guerra fría de mi anarquismo virado a la izquierda.
Durante una hora, con amabilidad y paciencia y, siempre, ese don reflejado en “El hablador” dialogó con la decena y media de doctorandos que acudimos a la cita. Sus novelas, su práctica de la narración literaria y del periodismo cultural, ningún tema quedó sin respuesta y algunos se constituyeron en materia de reflexión grupal. No hubo asomo de verticalidad alguna: éramos un grupo de hombres y mujeres entregados a un oficio y una pasión en común.
Sabíamos que, concluido el diálogo, el invitado autografiaría nuestros libros. Desde luego, yo también había llevado el mío. A cada uno le preguntaba su nombre y acerca de qué estaba escribiendo o escribiría su tesis. Cuando me llegó el turno, puse en sus manos mi ejemplar de, por supuesto, “La tía Julia y el escribidor” y le dije que me encontraba trabajando sobre la narrativa de Tomás Eloy Martínez, uno de sus amigos y hombre que siempre se definió como de izquierda. Ello despertó su interés y me hizo preguntas específicas que excedieron el tiempo que le otorgaba a cada estudiante. Yo sentía cómo en esos eternos cinco minutos las miradas de quienes esperaban atrás me fulminaban la nuca pero no por ello dejamos de hablar sobre la persona y la obra de Eloy Martínez, por ese entonces todavía residente en los Estados Unidos y en permanente contacto conmigo. Con su lapicera estampó mi nombre y firmó “con la amistad de” antes de su rúbrica.
Me fui envuelto por el frío del otoño pero con una tibieza adentro. Esa mañana descubrí que hay mucho más que distancia entre un anarquista y un derechista, que se puede dialogar sin que estalle la guerra del fin del mundo, que se puede ser civilizado en el imperio de la barbarie. Y me sentí, cómo no, Pedro Camacho en esa emisora donde escribía sus delirantes radioteatros, y algo o alguien dentro de mí repitió una de sus frases: este Varguitas siempre jodiéndome el estilo.
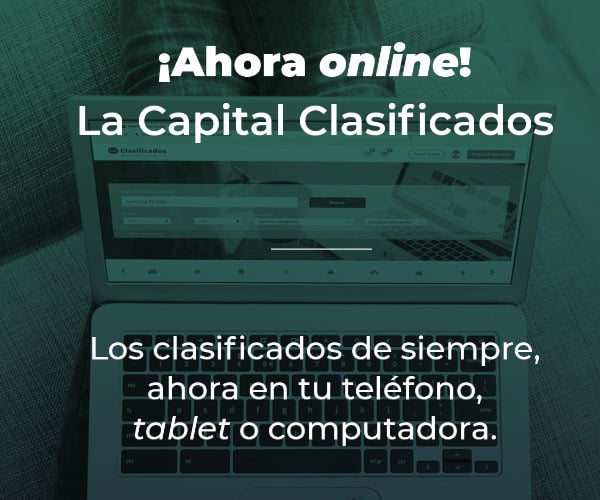
Lo más visto hoy
- 1Cayó el encubridor del homicida de Rubén “Viruta” Ordoñez « Diario La Capital de Mar del Plata
- 2Otros dos robos de vehículos anoche y la problemática no se detiene « Diario La Capital de Mar del Plata
- 3Manejaba a toda velocidad, con cocaína encima y causó brutal choque « Diario La Capital de Mar del Plata
- 4Jurado popular encontró no culpable a una policía acusada de abusar de su sobrino « Diario La Capital de Mar del Plata
- 5Parque Luro: tras un nuevo asalto a mano armada hay preocupación vecinal « Diario La Capital de Mar del Plata













