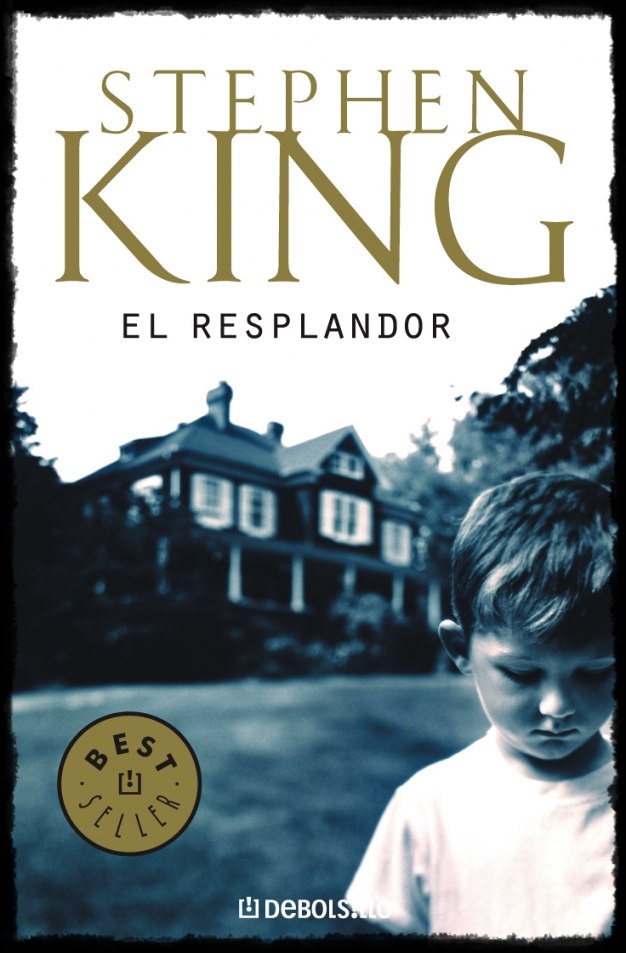
www.gabrielaurruti.blogspot.com.ar
El lector que escribe un diario se sabe poco valiente pero se decide, al fin, por leer algo del género y elige un clásico: “El resplandor”, de Stephen King.
El señalador que le obsequian en la librería tiene la foto de varios libros de King y una frase: “Tranquilo, son solo libros”, y aunque sonría, sabe que en el fondo, los libros normalmente no deben dejar tranquilo a un lector, aunque sea uno que escribe un diario.
Mientras devora la novela, el lector que escribe un diario se pregunta una y otra vez qué es lo que nos da miedo. No es este el caso de una película, donde el sobresalto se produce por la irrupción inesperada de una imagen que no se puede evitar -los ojos se cierran siempre cuando ya es tarde- porque en el pasar de las letras la velocidad la decide quien va dando vuelta las páginas. Es más, el lector puede decidir saltear o pasar de largo, y más aún, arrepentirse y releer con más prevenciones (o más información sobre el avance de la trama) y ánimo sosegado.
Aun así, el efecto sigue funcionando. La habilidad del escritor, entonces, está en seguir generando el temor a pesar de todo, a pesar de saber que el lector hará trampas, y adelantarse a ellas, como hacen los buenos tahúres de novela.
Un buen escritor de historias de miedo es paciente y espera al lector sin precipitarse, en varios descansos de las escaleras, porque sabe que finalmente en uno u otro vendrá a caer.
No es ninguna novedad, piensa el lector que escribe un diario, que el primer temor es a lo desconocido y lo primero desconocido es lo que no es como uno. Lo incorpóreo, lo ingrávido, lo intangible entran en una primera clasificación: la ‘fuerza’, la ‘potencia’, la ‘voz’, cualquiera de esas cosas que no se abarcan son, en la lectura, mucho más eficaces que cualquier descripción de monstruo horroroso que, a generaciones criadas con efectos especiales en 3D, en el mejor de los casos producirán una leve incomodidad. Precisamente lo que no se puede describir, lo que no se puede saber cómo es, genera esa inquietud que lleva a devorar un capítulo tras otro.
Un gran hotel cerrado y aislado por la nieve es un magnífico escenario para el terror. La gran construcción quieta es otro modo de lo desconocido, porque la ausencia es el gran misterio. ¿Qué hay donde se supone que no hay nada? Imposible evitar la conjetura de que algo hay, por cierto. Y no es necesario que las escaleras crujan o las puertas chirríen: la mera presencia del vacío angustia precisamente con el dolor del no saber y solo sospechar.
Por otra parte, el escenario con muchas habitaciones y estancias contribuye a generar la reacción primaria frente al temor: encerrarse, ir metiéndose cada vez más adentro, en búsqueda de un útero protector que se revela ineludiblemente como ineficaz. La idea de algo sin rostro que ocupa espacios, que va ganando territorios que antes fueron nuestros es una metáfora propia de los cronistas de guerra, los enfermos frente a su mal o los hermanos de “Casa Tomada” de Cortázar. Todos sitios de miedo, piensa el lector que escribe un diario, de miedo vivido o anticipado, pero siempre compartido.
Y, finalmente, el otro término desconocido es precisamente la niñez. Un territorio en el que funcionan otras claves, otros mecanismos, otras coordenadas.
Un mundo en el que estuvimos cuando éramos otros, cuando éramos niños.
Un espacio que el adulto atisba pero no conoce y mucho menos comprende.
Un lugar cercado por el río del olvido.
Como el infierno.

Lo más visto hoy
- 1Acusan a un hombre de robarse un valioso artículo de pesca « Diario La Capital de Mar del Plata
- 2Lavado narco en Carbón Blanco: otra condena que conecta a Mar del Plata « Diario La Capital de Mar del Plata
- 3Una médica abandonó la guardia de un hospital y dejó a un carpintero en su lugar « Diario La Capital de Mar del Plata
- 4Cómo estará el clima este jueves en Mar del Plata « Diario La Capital de Mar del Plata
- 5Más de 6 mil inscriptos en el 38° Congreso Argentino de Psiquiatría y Salud Mental « Diario La Capital de Mar del Plata













