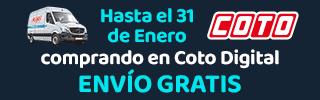www.gabrielaurruti.blogspot.com.ar
El lector que escribe un diario lee “Mi vida en Huel” de Sergio Bizzio. La historia comienza con un poema bastante crudo (“Sáquense la ropa, tarados,/arránquense la carne,/tiren los huesos”) que la protagonista, una chica de 12 años, lee a su madre por teléfono en el momento mismo en que el auto donde la mujer viaja choca y le provoca la muerte. En el tercer párrafo, la chica es despachada por tren a vivir con su padre, un perfecto desconocido, en Huel, un pueblo de ocho manzanas donde el hombre cría al hijo de otra ex mujer. Cuando el padre le pregunta si viajó bien, ella responde: “Sí, lloré todo el viaje de lo más tranquila”. (El lector que escribe un diario toma aire y sigue).
Así es el tono del libro. Lejos del lamento lacrimoso o la negritud de una tragedia, transita por un realismo alucinado con toques de humor levemente extravagante (o extraviado, piensa el lector que escribe un diario).
La narración está a cargo de la protagonista, que transita de la gran ciudad (“una de las más grandes del mundo”) a una casa semiderruida en los bordes de un caserío, un mundo que incluye un padre que había sido escribano pero “ahora era un salvaje que cuidaba las formas”, un ¿hermano? que dejó la escuela porque repitió tres veces primer grado, una especie de Robinson Crusoe ciego que recupera la vista y asesina a algunas personas y a la construcción de un cabaña que misteriosamente aparece destruida a la mañana siguiente. Nada de esto es presentado como extraño por la narradora, quien desde el momento reconoce que “mi primera impresión fue negativa, pero no me llevó tiempo captar el espíritu del lugar y acoplarme a su abandono”.
El clima a lo Aira del libro (el lector que escribe un diario siente por momentos estar en “Cómo me hice monja”) excusa a la narración de restricciones de verosimilitud o, mejor aún, le permite construir una voz narradora a partir de lo pautado en los primeros párrafos y por eso, la niña de 12 años podrá retomar la cita de Cocteau (“la vida es una caída horizontal”) que funciona como epígrafe y resumir, un poco más allá de la mitad de la narración, lo sucedido diciendo: “Yo había pasado de un departamento en la ciudad a una casa en el campo y de la casa en el campo a una cabaña en el monte, por no hablar del pasaje desde mi mamá hasta mi papá y de la inocencia al crimen. ¿Qué hay después del futuro? Antes tenía uno; ahora estaba en él (…) sí, la vida era una caída horizontal”.
En medio de esta caída horizontal, ella sigue empecinada con su decisión de ser poeta en un lugar donde los únicos libros que puede conseguir son los que ha escrito el librero de una ciudad vecina, otro de Espronceda que le prestan y un recetario de cocina escrito en Braile que tiene algunas citas de poetas franceses. Por eso, tal vez, puede decir que el rastrillaje de la zona se haga “con frenesí, como persiguiendo un latido”, aunque el lector que escribe un diario sospecha que podría tratarse de otra burla del que está por detrás de la narradora.
La vida de la protagonista sigue en caída horizontal en sus intentos de acercarse a la escuela, después de haber conseguido un billete de cien que le permite ir a la librería a comprar “Canto ceremonial contra un oso hormiguero” de Antonio Cisneros y “Trilce” de César Vallejo. No le alcanza la plata para los dos; hace ta-te-ti, se lleva uno pero no dice cuál: la narración de “Mi vida en Huel” está poblada de estos agujeros negros donde la información se detiene, donde el lector siente que su pregunta es desestimada por un relato que no frena, siempre cayendo horizontal con la fuerza con que Alicia se deslizaba (verticalmente, claro) por la madriguera.
Muertos que no están muertos, ataques sin autor ni causa, ciegos que recuperan la vista, hermanos por triplicado: ingredientes clásicos del melodrama que golpean al lector uno tras otro, como cachetada de loco. De esos agujeros negros de la explicación, en buena parte, piensa el lector que escribe un diario, está construido el efecto final de este libro.

Lo más visto hoy
- 1Millonario asalto en edificio del tradicional barrio Los Troncos « Diario La Capital de Mar del Plata
- 2La hija de una marplatense desaparecida en la dictadura es la nueva nieta recuperada « Diario La Capital de Mar del Plata
- 3Encontraron el cadáver de una mujer en una casa de Perla Norte « Diario La Capital de Mar del Plata
- 4Montenegro: “Andá a boquear a la autoridad en otro país: terminás preso o abatido” « Diario La Capital de Mar del Plata
- 5Recital gratuito y baile popular por el 151° aniversario de Mar del Plata « Diario La Capital de Mar del Plata