Con tener talento no te alcanza: “Yo repito, tú repites, y él también”
En el Capítulo 41, el Tío Marce analiza dos versiones del texto que está escribiendo su alumno Pukkas y recupera la frase de Chéjov “Saber escribir es saber tachar”.
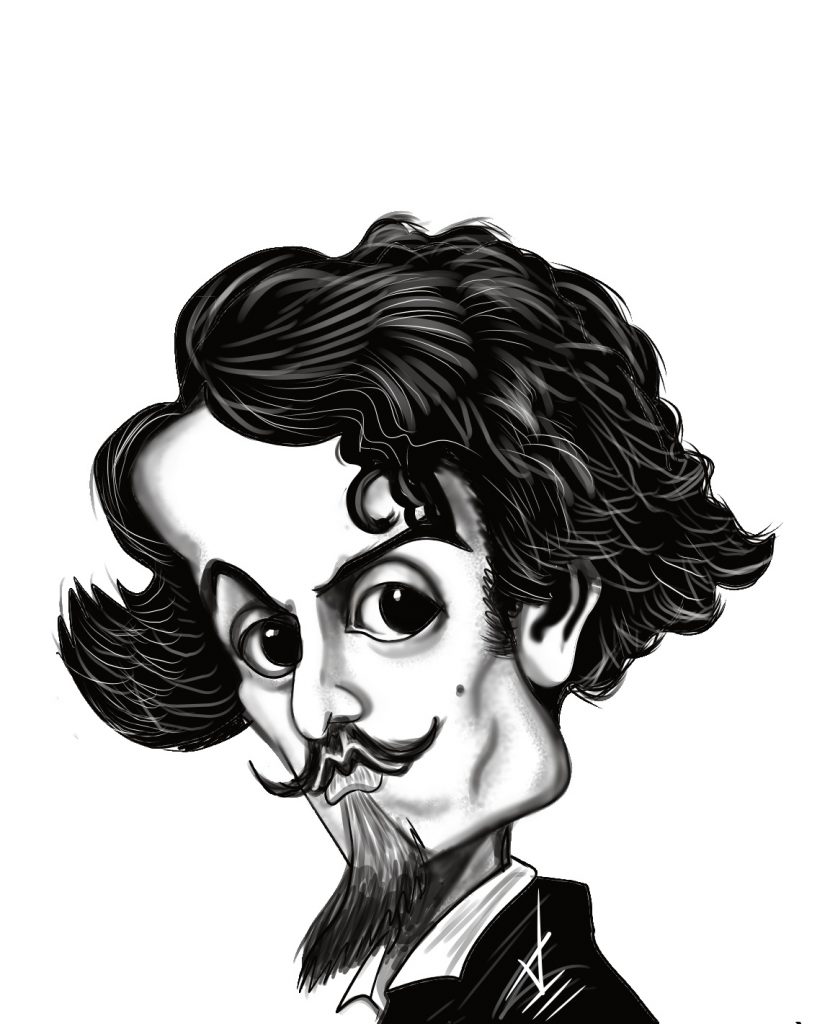
Gustavo Adolfo Bécquer. Ilustración de Jorge Estefanía.
Por Marcelo di Marco (*)
PRIMERA VERSIÓN
—Qué cosa más impresionante —exclamó Tony. Estaba acuclillado en el piso y con la cabeza asomada a la pileta de la cabaña que habían alquilado para las vacaciones. Recién habían terminado de comer—. Parecen como larvas, ¿no?
—Nunca vi nada parecido. ¿Qué son, Tony? —preguntó Marla, curiosa—. ¿Renacuajos?
Ninguno de los dos de la pareja podían creerlo, pero el agua estaba tan transparente que les dejaba apreciar perfectamente la cosa aquella: la pared del lado del sol de la pileta de la cabaña estaba plagada por unos bichos negros que ninguno de los dos había visto hasta ahora, en los cuatro o cinco días que llevaban de vacaciones en la cabaña con pileta en el Atuel –en realidad, desde que habían nacido no vieron jamás bichos como estos que ahora parecían hervir en la pileta–.
SEGUNDA VERSIÓN
—Impresionante —dijo Tony, acuclillado sobre el piso de cantos rodados y con la cabeza asomada al borde de la pileta. Recién habían terminado de almorzar, y por la posición le vino a la garganta un reflujo de acidez—. Parecen larvas, ¿no?
—Nunca vi nada parecido. ¿Qué son, Tony? ¿Renacuajos?
Ni Marla ni Tony podían creerlo, pero la transparencia del agua permitía apreciar perfectamente aquel fenómeno, incluso amplificándolo por el efecto lupa: la pared del lado del sol de la pileta de la cabaña estaba plagada por unos bichos negros que ninguno de los dos había visto hasta ahora, en los cuatro o cinco días que llevaban de vacaciones en el Atuel —en realidad, desde que habían nacido no vieron jamás bichos así, como estos que ahora bullían en la pileta–.
—Detengámonos en estos primeros párrafos —dijo Tío Marce, ya arremangado frente a la pantalla—. Lo primero que me llama la atención es la economía con que trabajaste en el comienzo-comienzo. Ese “Qué cosa más impresionante” de la primera versión no tiene nada de malo, pero la palabra “Impresionante”, así, suelta, es todo un llamado de atención para el lector. Un mejor arranque, en suma. Me hacés recordar aquella muy conocida frase de Antón Chéjov que citamos con Nomi en ‘Atreverse a escribir’: “Saber escribir es saber tachar”.
—Bueno, máster, pero convengamos en que no sólo tachando se escribe. Saber escribir implica un montón de competencias más. Lo estamos viendo desde que usted empezó a escribir este libro. Muchas veces, conviene agregar en lugar de tachar. ¿O no?
—Lógicamente, Pukkas, pero te recomiendo que no leas la frase de Chéjov en un sentido tan literal. Con eso de “tachar”, el Gran Ruso alude a las necesarias acciones que todo buen escritor debería estar dispuesto a realizar: borrar, modificar, y también reescribir cuando sea necesario.
—A veces hay que tachar todo entero, ¿no?
—Tal cual, Pukkitas. Pero no me pongas cara de pollo mojado, porque esa actividad de amputación total no es algo que se merezca este texto que me trajiste. ¿Cómo se te ocurrió la eliminación de “cosa”?
—Estuve trabajando con una técnica suya que creo haber visto en alguno de los primeros programas del canal @tallercyc, o a lo mejor se la escuché mencionar en alguna entrevista. El caso es que a mí, por lo menos, me funcionó. Hice una impresión de la primera versión de lo que llevo escrito hasta ahora, y en el papel me dediqué a marcar con resaltadores de distintos colores todos los sustantivos, todos los adjetivos y todos los verbos. Y también busqué los adverbios terminados en “mente”.
—Un color para los sustantivos, otro para los adjetivos, y así con lo demás.
—Ni más ni menos, máster. Es un trabajo digno de Hércules, pero la verdad es que a mí me entretiene como si estuviera ante un crucigrama.
—Es la mejor política a la hora de corregir, Pukkas: jugar a lo grande, entretenerte con esa etapa que a muchos puede parecerles ardua. En mi caso, en cuestiones de estilo yo me manejo con los parámetros de escritores de generaciones anteriores a la mía, que estaban amorosamente empeñados en la búsqueda de la perfección del estilo. Pero sobre eso ya escribí largo y tendido en ‘Taller de corte y corrección’ y en mis otros tres libros sobre escritura. ¿Y qué encontraste, embarcado en ese juego de resaltar las distintas clases de palabras?
—Repasando en voz alta la lista de sustantivos que marqué, descubrí que la palabra “cosa” se repetía dos párrafos después. Vea:
—Qué cosa más impresionante —exclamó Tony.
[…]
Ninguno de los dos de la pareja podían creerlo, pero el agua estaba tan transparente que les dejaba apreciar perfectamente la cosa aquella:
—Como te dije recién, Pukkas, mucho problema no hay. Las dos apariciones están bastante separadas una de otra. Además debo decirte que la repetición de palabras no es algo que debe preocuparnos demasiado. Insisto en eso porque, cuando yo fui a la primaria, a fines del pasado milenio, las maestras nos decían a cada rato, erróneamente, que no repitiéramos palabras. Era algo que se había convertido en una cantinela cada vez que nos corregían las composiciones. No sé si se las sigue llamando así.
—A las maestras se las llama ahora “docentes”, máster.
—¡Hablo de las composiciones, Pukkas, no te hagas el gracioso!
—¿Y a qué llama usted “composición”, Tío?
—A una actividad muy interesante que procuraba desarrollar el instinto narrativo del alumno. La maestra o el maestro te disparaban un tema equis, y vos tenías que desarrollarlo en una página y pico lo mejor que podías. Así nos hacían practicar el uso del lenguaje escrito, y los textos que producíamos acerca de nuestras mascotas, ponele, o cómo lo habíamos pasado en las vacaciones, los ayudaban a los maestros más avispados a descubrir nuestra aptitud literaria y saber cómo nos las arreglábamos a la hora de exponer las ideas o al momento de describir. En resumen, las composiciones servían como excusa para ponernos a escribir algunas líneas, que a lo mejor se iban expandiendo en unos cuantos párrafos. En el mejor de los casos, alguna vocación por la literatura han despertado. Eso sí: jamás se nos explicaba los mecanismos del estilo. Cumplían con hacernos escribir, y eso era todo.
—Entiendo, máster. Sepa que a eso hoy se lo llama producción escrita. Yo en la secundaria lo trabajaba bajo consignas más puntuales. A veces el docente nos pedía que informáramos por escrito acerca de algo, o que nos ejercitáramos en la descripción. En cuanto a las repeticiones de las palabras, eso que tanto les reprochaban a ustedes las maestras, no recuerdo que nuestros profes nos hayan molestado demasiado. ¿Está mal?
—Depende, Pukkas. Habría que estudiarlo en cada caso. No es cuestión de cambiar o eliminar o reemplazar todo lo que en nuestros borradores se repite, por el solo hecho de que dichas repeticiones fueron descubiertas con mi método de marcarlas con resaltador. Y quiero aclararte, por si te hace falta, que la repetición intencional de palabras es un recurso muy eficaz para dar viveza, énfasis y ritmo al estilo. La herramienta tiene un nombre, y de ella hablé en uno de los apéndices de mi libro ‘Hacer el verso’.
—Creo que se llama anáfora, ¿no?
—Exactamente. Cuando la repetición se da en los comienzos de las oraciones se llama anáfora. Y es de aprovechamiento habitual, más en poesía que en prosa. Por poner ejemplos, fijate en estos burlones versos de Quevedo la cantidad de veces que aparecen “érase” y “nariz”, y los artículos “un” y “una”:
Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sayón y escriba,
érase un peje espada muy barbado.
Era un reloj de sol mal encarado,
érase una alquitara pensativa,
érase un elefante boca arriba,
era Ovidio Nasón más narizado.
»Y fijate que Miguel Hernández también puede ilustrarnos al respecto:
Temprano levantó la muerte el vuelo;
temprano madrugó la madrugada,
temprano estás rodando por el suelo.
No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada.
»Asimismo, en mis talleres recomiendo darle caza en nuestros borradores al adverbio “mientras”: mientras que un primer “mientras” engendra un segundo “mientras”, y este segundo, a su vez, se multiplica en varios “mientras” más, la enfermedad del mientrismo se ha ido apoderando de nuestros textos como una auténtica plaga. Pero estos archifamosos versos de Gustavo Adolfo Bécquer vienen a recordarnos que…
—¿Con tener talento no te alcanza?
—No esta vez, Pukkas. Bécquer viene a recordarnos que el que manda es el contexto:
Mientras se sienta que se ríe el alma,
sin que los labios rían;
mientras se llore, sin que el llanto acuda
a nublar la pupila;
mientras el corazón y la cabeza
batallando prosigan,
mientras haya esperanzas y recuerdos,
¡habrá poesía!
—Quiere decir entonces, maestro, que el método de resaltar sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios en “mente” es un simple sistema de diagnóstico más que de cura.
—Más claro, Pukkitas, echale agua. Una vez descubiertas, gracias a él, repeticiones y demás yerbas, ahí se verá qué deberemos corregir. Y siempre de acuerdo con el contexto.
—¿Seguimos con mi texto entonces?
—Con todo gusto, mi viejo, y a toda marcha.
(*) Los capítulos anteriores pueden leerse siguiendo este enlace:
https://www.lacapitalmdp.com/temas/la-columna-de-marcelo-di-marco/
