Alexandra Kohan: “La risa del pueblo siempre va a ser resistencia al poder”
La psicoanalista, autora de “El sentido del humor” conversó con LA CAPITAL sobre las relaciones entre humor, cuerpo, inconsciente, poesía e infancia. Además, ofreció su mirada sobre la comicidad en la actualidad y explicó por qué resulta necesaria la risa en tiempos de oscuridad.

Alexandra Kohan es autora de “Psicoanálisis: por una erótica contra natura” (2019), “Y sin embargo, el amor” (2020), “Un cuerpo al fin” (2022) y “El sentido del humor” (2024).
Por Rocío Ibarlucía
En tiempos dominados por la solemnidad, el aleccionamiento y el utilitarismo, la psicoanalista y escritora Alexandra Kohan decidió escribir un libro sobre el humor con el que demuestra el poder que tiene la risa para sacudir la rigidez del cuerpo, agrietar la lengua, desacomodar al yo de su propia casa y liberar las vías para que pueda correr el deseo.
Porque, ¿cómo sería una vida sin humor? Probablemente, una existencia asfixiada por el deber ser y las estructuras que ordenan pero también alienan. “No quiero que el higienismo de esta época se lleve puesto el humor”, escribe la autora hacia el final de “El sentido del humor” (Paidós, 2024), un ensayo en el que recupera y analiza definiciones que ha dado el psicoanálisis, la filosofía y la literatura para repensar dónde transcurre la comicidad hoy. Tratando de encontrar respuestas, ofrece ejemplos del humor argentino, como los sketches de “Todo x 2$”, “Cha cha chá” y “Peter Capusotto y sus videos”.
“Me acuerdo que le dije a la editora no sé para qué estoy escribiendo este libro en este momento oscuro, no solo de Argentina sino del mundo, y ella me dijo ‘tenés que escribirlo sobre todo en este momento’”, cuenta Kohan en diálogo con este medio, antes de presentar su obra a sala llena en Mar del Plata el pasado lunes, en el cierre de Verano Planeta 2025.
Y lo escribió porque de eso se trata el humor: de aflojar los lazos que oprimen, de poner un límite a la crueldad, de hacer más soportable la tragedia, de agujerear las instituciones que nos encorsetan como la familia, la religión, y el poder político y económico.
La risa, entonces, no es un mero divertimento: es una vía de escape del aburrimiento en el que estamos inmersos a causa del exceso de estímulos tecnológicos que nos lleva a perder la capacidad de asombro. Y cuando es colectiva, más potente resulta como forma de resistencia al poder. Al fin y al cabo, como nos hace ver Alexandra Kohan, si algo nos salva en tiempos de oscuridad, es la posibilidad de reír.

Kohan cerró a sala llena el ciclo Verano Planeta 2025 el pasado lunes 24 de febrero, cuando conversó con Nino Ramella sobre “El sentido del humor”.
-Para definir el humor, partís de su relación con lo infantil. Destaqué una cita tuya: “¿Qué es reír sino recuperar al menos un poco la infancia perdida?”. ¿Podrías explicar esta pregunta-definición?
-Sí. La risa infantil perdida es una definición de Freud. Lo que intenta dar cuenta Freud es que los niños son muy ocurrentes, si es que los adultos los dejamos, si no los estamos corrigiendo todo el tiempo. Pero los niños no es que tengan sentido del humor, sino que involuntariamente son graciosos, o porque imitan el mundo adulto, o porque tienen frases que vos decís “¿de dónde salió eso?”. Es la verdadera ocurrencia. A medida que uno crece, el mundo adulto, la educación, la responsabilidad, la civilización, el disciplinamiento, que es necesario para vivir con otros, va obturando esas vías por las que pasa esa ocurrencia, esa gracia. Gracia en ambos sentidos, en el sentido de hacer reír y en el sentido de la gracia del cuerpo, la liviandad del cuerpo.
A medida que uno crece, se va poniendo cada vez más rígido porque la educación es una especie de encorsetamiento, lo queramos o no, y aunque hayamos tenido una educación libre y progre, igual se produce. Y me parece que lo que hace la risa en el mundo adulto es recuperar un poco ese estado infantil de no estar preocupados por sostener una imagen o preocupados por que el cuerpo esté bien derechito y no despatarrado como están los niños. Todo ese mundo infantil que uno va perdiendo se recupera, dice Freud, en el placer de la risa. La risa nos libera de los lazos que nos oprimen, descomprime, alivia. Cuando uno se ríe a carcajadas, el cuerpo de vuelta está descontrolado. Hay una frase hermosa del escritor Erri De Luca que dice “los niños no temen tropezar”. Simplemente van y si se tropiezan, se tropiezan, pero no temen hacerlo. Cuando uno es grande, teme tropezar, en todo sentido, en la calle y en decir una pavada. Demasiada vigilancia tenemos en el mundo adulto y me parece que la risa nos hace olvidar un rato de eso. En ese sentido es la cita que vos traés.
-¿Qué efectos tiene reír en el cuerpo?
–La risa hace que uno pierda el control del cuerpo. Por eso se dice “me descostillo”, “me meo de risa”, “me cago de risa”, “me muero de risa”. Si vos te fijás, todas esas figuras tienen que ver con que uno deja de controlar los esfínteres, aunque no lo haga literalmente, pero es un momento de no estar controlando el cuerpo, que uno no lo controla tampoco, pero uno cree que lo controla. Me parece que el ejemplo perfecto es el control de esfínteres como resistencia a lo que decíamos antes de la educación. El niño justamente tiene que aprender a controlar los esfínteres y eso es algo cultural. Ese falta de control de esfínteres, de lágrimas, porque a veces llorás de risa, son fenómenos del cuerpo descontrolado.
-En el libro recuperás a un crítico del siglo XVIII que dice que el humor prospera en las clases populares porque “es una cuestión más corporal que racional”. Y sostenés que la risa ha sido siempre una cuestión de clase: mientras que la nobleza ríe silenciosa, en las clases populares aflora la carcajada. ¿Cuán vigente sigue esto hoy?
-Sigue vigente de cierto modo. En un lugar muy formal, hay que guardar ciertos protocolos, todos guardamos las formas porque uno se ubica en las escenas. Pero esa cita que vos traés es como el paroxismo de eso. O sea, ninguna, diría yo, estridencia del cuerpo es buena educación. Y me parece que la carcajada es estridente y estamos disciplinados para no ser estridentes. Todos los ruidos que produce el cuerpo son mala educación, entre comillas, están mal vistos. Y me parece que la carcajada entra en la serie de ruidos del cuerpo que hay que silenciar. David Le Breton estudió la historia del cuerpo en Occidente como la historia del silenciamiento del cuerpo. Y, efectivamente, la carcajada estaba permitida a las clases populares, sobre todo en el carnaval.
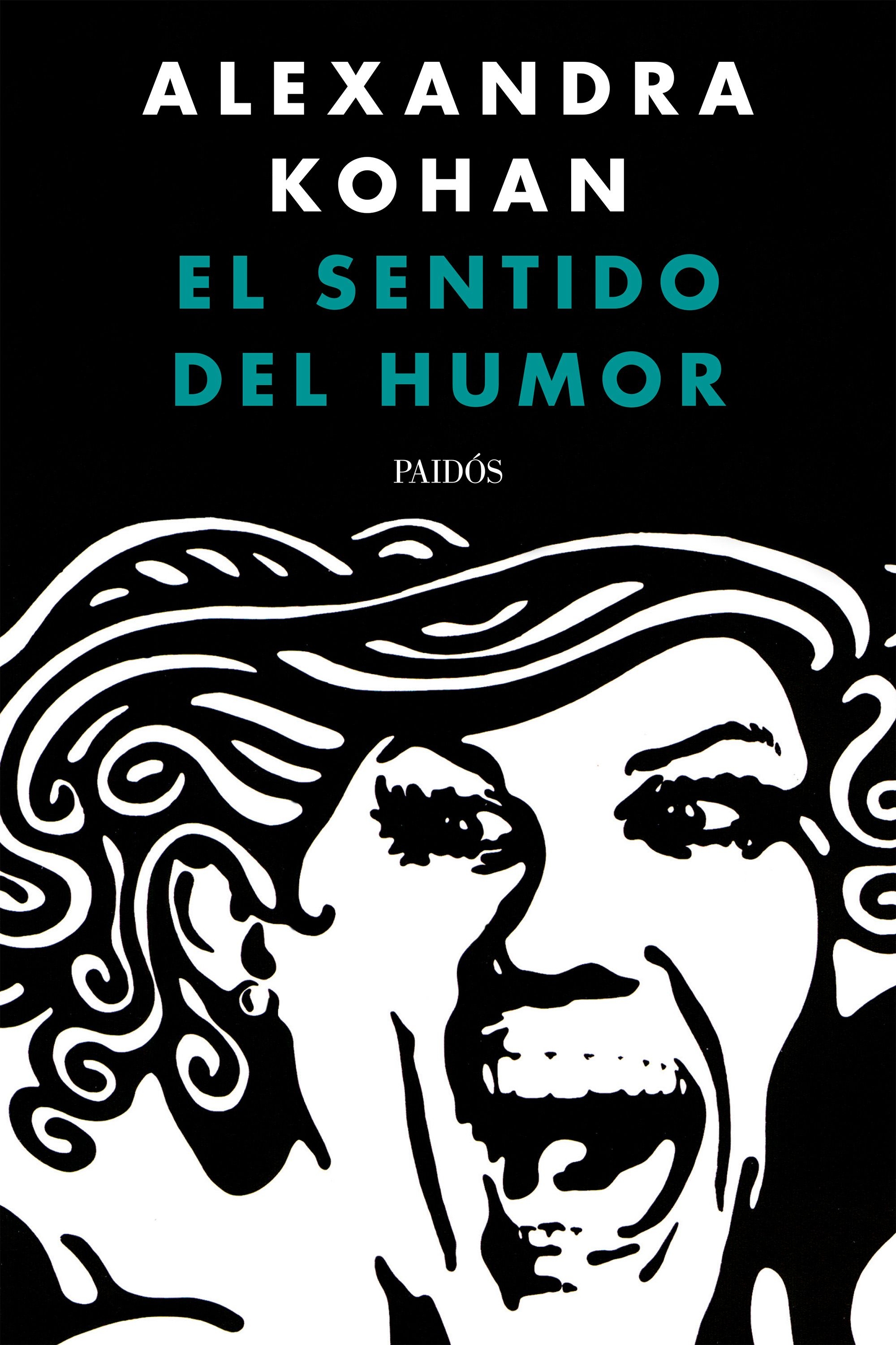
-¿Y por qué la risa colectiva, comunitaria, es más potente que la risa en soledad?
-Yo creo que la risa colectiva es una de las cosas más potentes que hay. Lo colectivo lo podemos pensar en un colectivo chiquito, un grupo de amigos, o si lo pensás un poco más grande, la risa del pueblo siempre va a ser resistencia al poder. No diría risa, pero en la última marcha a la que fui en Buenos Aires, el 1 de febrero, el motivo por el que marchábamos era tremendo, lo que está pasando es un bajón, sin embargo, había alegría. Y esa alegría que se vivía en la calle genera ganas de seguir y creo que eso tiene que ver con lo que decíamos: estar con otros cuerpos manifestándose, pensando, aunque sea por un rato, que ahí hay una comunidad que reacciona, que ríe, porque había mucha alegría. Lo mismo ocurre con las marchas del 24 de marzo, que para mí también son marchas alegres, en el sentido de que estamos rememorando una fecha trágica en el país, y, aun así, el hecho de encontrarnos en las calles y celebrar ese encuentro produce una alegría que es muy placentera.
-De hecho, decís en tu libro: “Las personas que ríen juntas no dejan de ser un atisbo de comunidad, deponen las armas”. Y citás a Bergson: “Nada desarma como la risa”.
-Claro, la risa desarma el cuerpo, como decíamos antes, y también, en sentido metafórico, desarma un poco la guerra cotidiana en la que estamos todos unidos. No solo con los que piensan distinto, con los propios también estamos en guerra, porque el cuidado de la imagen de sí necesariamente genera una tensión con otros. Uno está más advertido o menos advertido y no hace falta que uno se esté peleando con el otro. Pero yo diría que no es una guerra que uno emprende, sino que es una guerra de imágenes, que está uno siempre un poquito alerta. Y la risa desarma eso también.
-¿Por qué el Witz de Freud es un concepto clave para tu ensayo y qué revela respecto de la relación entre el humor y el inconsciente?
-Witz es una palabra que viene del romanticismo alemán que ya muchos autores dicen que no hay que traducir, porque en alemán tiene mil significados adentro. Si vos la traducís por chiste, queda aplanada esa posibilidad semántica. Es chiste, agudeza, ingenio, ocurrencia, ironía. Es la posibilidad de tener sentido del humor, la disposición a la ocurrencia, la manera en la que uno puede jugar con las palabras para producir un poquito un agujero en eso que decíamos al principio que agobia. Y todo eso viene del inconsciente.
-¿Por qué una persona es más ocurrente que otra?
-Viste que hay personas que son, uno dice, más rápidas o más agudas. Bueno, porque es como si uno dijera que tienen más disposición a eso que viene de otra escena, que es el inconsciente. Hace poco lo escuchaba a Tute que decía que el humor viene del inconsciente, por supuesto. El humorista profesional por ahí ya tiene modos de trabajo, porque si tienen que entregar una viñeta por día supongo que algún método tiene. Pero si vos decís algo gracioso sin querer, te preguntás de dónde vino eso. Y cuando decís otra cosa que no es graciosa, cuando tenés un lapsus, o cuando tenés algo que vino de un lugar que no es tu intención, eso revela el inconsciente. Por eso Freud establece que el chiste, o el Witz, tiene relación con el inconsciente. Porque es inesperado, porque no tiene que ver con la voluntad de uno ni con la intención de uno.
-¿Y qué quiere decir que hay un saber otro que nace del inconsciente a través del Witz? ¿Cuánta verdad hay en el chiste?
-Porque el Witz, o sea, la ocurrencia, el chiste, la ironía, etcétera, pone en escena una verdad que no podría decirse de otra manera. Eso es lo que revela también la práctica analítica. También se ve cuando tenemos un lapsus y en lugar de “mesa” digo “cuadro”, o si en lugar de decir “voy a cerrar”, digo “voy a abrir”. Cualquier lapsus que uno tiene viene de algún lado y eso es lo que descubre el análisis, que uno dijo algo que no quería decir. Eso revela una verdad. Esa verdad hay que ver cuál es, no es que está dicha en el lapsus. Bueno, el chiste hace lo mismo, pone en escena una verdad que no está en lo que se dice, sino en lo que no se dice, porque no es en lo explícito, que es una verdad que no podría decirse de otra manera, es una verdad que solo se puede decir de esa manera.
-De ahí el vínculo entre Witz y poesía, por ese desplazamiento o desvío de la lengua, ¿no?
-Exacto. Porque la poesía es otra forma de jugar con las palabras y decir cosas más allá de lo que quedó dicho en un verso. La poesía hace resonar un sentido que no está en lo que está dicho, sino en lo que resuena. Y me parece que Witz, inconsciente, chiste, humor, poesía, están muy cerca del inconsciente.
-En el humor se puede ver en los juegos de palabras, como el personaje “Robotril” de Capusotto que analizás en tu libro.
-Hay grandes ejemplos de juegos de palabras argentinos, en ese caso tomé los de Capusotto, que tienen un efecto mucho más punzante que si vos indignadamente denunciás los efectos robóticos que produce el empastillamiento generalizado y te ponés a bajar línea. No digo que no haya que hacerlo, son géneros distintos. Con Robotril, no hace falta decir todo eso. Esa síntesis que Capusotto hace ya dice un montón de cosas sin desplegar todo, porque me parece que lo que hace es justamente evidenciar algo sin hacerlo explícito. Pero el efecto está, es como una flecha.

Alexandra Kohan colabora habitualmente en ElDiarioAr, las revistas Polvo y otros medios, y tiene una columna semanal en Dinero y Amor, programa de Blender.
-El ensayo, más allá de que su objeto de estudio sea atemporal o lejano en el tiempo, suele tener vínculo con el contexto de enunciación. ¿Por qué decidiste hacer un libro sobre el sentido del humor hoy, en este tiempo y espacio?
-Es una gran pregunta la tuya, porque los tres libros se me ocurrieron, como vos decís, en un momento determinado. Sobre el humor vengo investigando hace mil años, sin embargo, no se me había ocurrido escribir un libro sobre el humor. Es mi tema preferido de todo el psicoanálisis, pero escribí un libro sobre el amor, un libro sobre el cuerpo y recién ahora un libro sobre el humor. Y no tiene que ver con que yo diga ahora voy a hacer esto, porque ninguno de los tres libros fueron estrictamente planificados, fueron ocurrencias. De hecho, estaba escribiendo el libro sobre el cuerpo, esto me lo acuerdo perfectamente, y se me atravesó la idea, me vino andá a saber de dónde, y le escribí a mi editora: “El próximo libro lo voy a escribir sobre el humor”. Y no tiene que ver conmigo, sino como vos perfectamente señalaste, con un tiempo en el que uno está metido y que a mí me interesa leer también. La época me parece un poco pretencioso, pero uno está inserto en un momento determinado y hay ciertas cosas que están dando vueltas que a uno lo interpelan más. Este libro lo concebí antes de este preciso momento, no mucho antes, dos años antes. Las cosas no pasan de un día para el otro tampoco.
Y mi pregunta era: ¿dónde está el humor hoy? ¿Qué pasa con el humor? ¿Qué relación hay entre el humor y la censura? ¿Qué pasa, no solo entre el humor y la censura, porque el humor es un modo de atravesar la censura, pero con que se pretenda censurar determinado tipo de humor? En fin, todas esas preguntas me llevaron entonces a decir bueno, ahora voy a escribir este libro.
Después, me acuerdo que lo que primero escribo para más o menos tener idea de qué iba a ir el libro, era sobre los momentos oscuros que se nos están viniendo y todavía no estábamos en este momento oscuro. Creo que es un momento muy oscuro no solo en Argentina, sino en el mundo porque está todo rarísimo, turbio, espeso, salió segunda la ultraderecha en Alemania, esto no es un chiste justamente. Y, sin embargo, había algo ya antes, dando vueltas, porque las cosas no se generan de un día para el otro.
Un día, no sé qué había pasado en el país, una de las tantas cosas que vienen pasando hace un año y un mes –porque el que votó este gobierno también está asediado por el conflicto permanente; no es una cuestión de si te gusta o no te gusta Milei, quiero decir–, estaba escribiendo y estaba totalmente mal por alguna de estas tantas noticias. Y me acuerdo que le dije a la editora no sé para qué estoy escribiendo este libro en este momento oscuro, no solo de Argentina sino del mundo, y ella me dijo “tenés que escribirlo sobre todo en este momento”.
-¿Y creés que hoy nos reímos menos por esto que señalás del contexto político argentino, pero también por el aburrimiento, por el uso de una lengua de las redes sociales que nos encasilla?
-No sé si nos reímos menos pero sí hay una tendencia a la uniformidad y a hablar todos igual y a tener siempre las mismas fórmulas porque las redes sociales nos van formateando también. Estamos todos metidos en las redes sociales, tengamos o no tengamos usuario de redes. Es al revés, la realidad está tomada por las redes sociales. Y sí, mi pregunta además es ¿dónde transcurre el humor hoy en día? Bueno, en Twitter todavía hay un ejercicio de la ironía y la agudeza que a mí me gusta mucho, porque es como una práctica de la ocurrencia. La verdad es que en momentos difíciles como toda esta semana que transcurrió, Twitter es un alivio con la ocurrencia de la gente.
Cuando yo era chica, había muchos programas de humor en la televisión, desde el más chabacano hasta el más inteligente. Mi pregunta es: ¿no hay programas de humor en ningún lado? En los streamings tampoco hay un programa de humor.
-Tal vez aparece de algún modo la ocurrencia en los streamings.
-Aparece la ocurrencia pero incluso te diría que no hay ningún programa de streaming en donde no pretendan hacerse los graciosos.
-¿Y por qué crees que se da esta tendencia?
-No sé, por momentos me parece demasiado uniforme, todos son más o menos iguales. No veo muchos programas de streaming, pero no por nada, sino porque mi trabajo no me lo permite. Entiendo que a los jóvenes les encanta y no estoy en contra, pero entiendo que es otra lógica. Y concomitantemente a eso, hay toda una lógica del comentador, que también está en Capusotto, en los chats de los programas, de las publicaciones de Instagram. La gente se larga a opinar, y si bien en principio pareciera como una cosa democrática, hay un punto en el que todas las opiniones valen lo mismo y yo creo que eso también es problemático si uno no puede diferenciar, como vos decías hace un rato, la enunciación o quién está hablando. O sea, no es lo mismo que hable un influencer en TikTok sobre nutrición a que hable un médico.
Hoy en día ocurre algo que alguna vez llamé la tiktokización de la vida cotidiana, que es que en TikTok o Instagram o Twitter ya no importa quién habla sino lo que dice y eso va cercenando para mí la posibilidad de leer en sentido estricto. Leer es ubicar una escena, ver quién habla, ver signos, si estamos en una biblioteca o si estamos en un jardín, hay signos de la escena que a uno le permiten leer la enunciación. Y en esa uniformización de la vida cotidiana, me parece que lo que nos estamos perdiendo son los matices que te aporta la lectura de una escena.
Escrolear, por ejemplo, te uniformiza todo, porque ves a los niños muertos en Gaza, y al segundo ves una receta, y al segundo una oferta de un viaje, y de vuelta a la guerra, y una persona que se está metiendo una aguja en la cara. Todo es estridente y todo es invasivo, hay mucho ruido, y para poder leer hay que hacer un poco de silencio.
-¿Qué riesgos provocan los discursos de penalización, aleccionamiento, cancelación en el humor?
-Durante muchos años me pronuncié muy en contra del punitivismo en general y si el objeto de la cancelación es el humor, más me pronuncio todavía. Me parece que, como dijimos hace un rato, en cierta escena, cierta enunciación, yo creo que se puede hacer humor sobre todo. Creo que corresponde ubicar quién, cómo, dónde y cuándo lo hace, sino queda la cosa muy desubicada y puede ser incluso violento. Ahí lo sigo a Ricky Gervais, que dice “No hay nada que puedas decir y que en algún lugar alguien no lo encuentre ofensivo”. Y dice algo muy perfecto y es “que estés ofendido no significa que tengas razón”, primero, y después dice “podés apagar el televisor, lo que no podés es apagarles el televisor a otros”. Te puede o no gustar, te puede causar gracia o no, eso va en el gusto de cada uno. Lo que no podés es cancelar a alguien porque hizo un chiste que a vos no te gustó. Dicho eso, después también digo lo otro, si no nos conocemos, vengo y te hago un chiste y a vos no te causó gracia, yo tengo que ser capaz de atajar los efectos y decirte “perdón, me desubiqué”. No te puedo decir “ay, qué poco sentido del humor que tenés, reíste un poco, qué sensible que sos”, que es lo que hace la gente que trafica su violencia y le agrega la cláusula a un chiste. Y en eso Freud es perfecto, porque dice: si el otro no se ríe, no es un chiste.
-Uno de los últimos textos de tu libro se titula “Si no hay humor, que no haya nada”. ¿Por qué necesitamos una vida con humor?
-Voy a ser un bajón: porque nos vamos a morir, el famoso todos nos vamos a morir. Y porque vivir es ir hacia la muerte. Y yo creo que para poder olvidarnos de eso, de hecho uno se olvida y vive, el humor es un gran aliado para eso, para lidiar con ese final trágico que nos espera a todos. Hay un chiste buenísimo de Freud que lo voy a contar porque me parece genial que tiene que ver con esto: un condenado a muerte va caminando al cadalso, es lunes, y dice: “¡Linda manera de empezar la semana!”.

Lo más visto hoy
- 1Un divorcio, un camión, una muerte y un dinero perdido detrás de una presunta estafa « Diario La Capital de Mar del Plata
- 2Empresaria fallecida tras una operación mamaria: piden juzgar al cirujano « Diario La Capital de Mar del Plata
- 3Cuando los ladrillos generan buenas noticias, los planes para el predio del Aquarium y los elogios a la gastronomía « Diario La Capital de Mar del Plata
- 4A 29 años del motín de Sierra Chica, otro de “Los 12 Apóstoles” vive en Mar del Plata « Diario La Capital de Mar del Plata
- 5La ruta del tortugo Jorge: dónde se encuentra después de haber sido liberado « Diario La Capital de Mar del Plata













