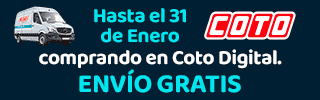Itinerarios de lectura: arte y placer de la falsificación
Nomi Pendzik trae en esta oportunidad dos textos de Marco Denevi, en los que el maestro de la intertextualidad aúna humor absurdo, precisión en la escritura, y crítica literaria y social.

Marco Denevi.
Por Nomi Pendzik (*)
El gran Marco Denevi (Buenos Aires, 1920-1998), es uno de los más importantes escritores del siglo pasado. Lamentablemente, hoy casi nadie lo recuerda, pero varias de sus obras recibieron premios nacionales e internacionales y fueron adaptadas para el cine por figuras de la talla de Mario Soffici (Rosaura a las diez, Argentina, 1958), Joseph Losey (Ceremonia secreta, EE.UU., 1968), o Damiano Damiani (Los asesinos de los días de fiesta, en español Ángeles de negro, Italia-España, 2002). Y, si bien su obra es bastante amplia –escribió cuentos, novelas, teatro, ensayo, incluso guiones de televisión–, a mí lo que más me atrae de ella son los textos reunidos en un volumen titulado Falsificaciones, publicado por primera vez por Eudeba en 1966, y revisado y ampliado más tarde para Corregidor.
En ese libro, Denevi juega a ser el compilador de una gran cantidad de textos –alrededor de cien, la mayoría brevísimos–, disfrazando borgeanamente su autoría mediante seudónimos o fingiendo haber encontrado textos anónimos. Después de encabezarlos con un pertinente y muy breve preámbulo, en ellos propone parodias o versiones renovadas de los mitos, o visiones diferentes de algunos relatos bíblicos, o finales alternativos para historias clásicas como, por ejemplo, la de Romeo y Julieta. Según lo define muy bien el catedrático Javier de Navascués en un artículo sobre Denevi, Falsificaciones “es un texto que celebra la lectura y la reescritura como mecanismo creativo”.
Pero –siempre hay un pero–, para ser aprovechado plenamente, Falsificaciones requiere de un lector avezado y atento, un lector que haya leído mucho y reconozca las obras y los autores que han dado origen a los textos “falsificados”. Y que sea flexible para saborear las transformaciones a que han sido sometidos por Denevi –un rigorista miope exigiría más apego a los originales, y (doblemente obtuso) reprobaría la ironía con que nuestro autor “maltrata” a ciertos protagonistas de la historia de la literatura–. Acaso estos requerimientos claves justifiquen la desmemoriada iconoclastia que lamentamos más arriba.
Como muestra para un feliz itinerario de lectura, hoy les traigo dos botones de esa joyita. El primero, una fabulosa imitación de Kafka. El segundo es una obra teatral brevísima que transcurre en Irlanda durante las luchas independentistas. Humor absurdo, maestría y precisión en la escritura, y crítica literaria y social se aúnan en estas geniales muestras de intertextualidad. ¡Que las disfruten!
¿El primer cuento de Kafka?
Entre 1895 y 1901 medió la existencia de la revista literaria Der Wanderer (El viajero), que en idioma alemán se editó en Praga bajo la dirección de Otto Gauss y Andrea Brezina. El número correspondiente a diciembre de 1896 incluye (pág. 7) un cuento titulado “El juez”, cuyo autor oculta o deja entrever su nombre detrás de la inicial K. Por la atmósfera del cuento y por esa letra (que será más tarde el nombre de los protagonistas de El proceso y de El castillo) se me ha ocurrido la idea de que se trata del primer cuento de un Kafka de quince años.
El juez
Cuando fui citado a comparecer –como decía la cédula de notificación– en calidad de testigo, entré por primera vez en el Palacio de Justicia. ¡Cuántas puertas, cuántos corredores! Pregunté dónde estaba el juzgado que me había enviado la citación. Me dijeron: a los fondos, siempre a los fondos. Los pasillos eran fríos y oscuros. Hombres con portafolios bajo el brazo corrían de un lugar para otro y hablaban un lenguaje cifrado en el que a cada rato aparecían palabras como in situ, a quo, ut retro. Todas las puertas eran iguales y, junto a cada puerta, había chapas de bronce cuyas inscripciones, gastadas por el tiempo, ya no podían leerse. Intenté detener a los hombres de los portafolios y pedirles que me orientaran, pero ellos me miraban coléricos, me contestaban: in situ, a quo, ut retro. Fatigado de vagabundear por aquel laberinto, abrí una puerta y entré. Me atendió un joven con chaqueta de lustrina, muy orgulloso. Soy el testigo, le dije. Me contestó: Tendrá que esperar su turno. Esperé, prudentemente, cinco o seis días. Después me aburrí y, como para distraerme, comencé a ayudar al joven de chaqueta de lustrina. Al poco tiempo ya sabía distinguir los expedientes, que en un principio me habían parecido idénticos unos a otros. Los hombres de los portafolios me conocían, me saludaban cortésmente, algunos me dejaban sobrecitos con dinero. Fui progresando. Al cabo de un año pasé a desempeñarme en la trastienda de aquella habitación. Allí me senté en un escritorio y empecé a garabatear sentencias. Un día el juez me llamó.
—Joven —me dijo—. Estoy tan satisfecho con usted, que he decidido nombrarlo mi secretario.
Balbuceé palabras de agradecimiento, pero se me antojó que no me escuchaba. Era un hombre gordísimo, miope y tan pálido que la cara solo se le veía en la oscuridad. Tomó la costumbre de hacerme confidencias.
—¿Qué será de mi bella esposa? —suspiraba—. ¿Vivirá aún? ¿ Y mis hijos? El mayor andará ya por los veinte años.
Algún tiempo después este hombre melancólico murió, creo (o, simplemente, desapareció), y yo lo reemplacé. Desde entonces soy el juez. He adquirido prestigio y cultura. Todo el mundo me llama Usía. El joven de saco de lustrina, cada vez que entra a mi despacho, me hace una reverencia. Presumo que no es el mismo que me atendió el primer día, pero se le parece extraordinariamente. He engordado: la vida sedentaria. Veo poco: la luz artificial, día y noche, fatiga la vista. Pero uno disfruta de otras ventajas: que haga frío o calor, se usa siempre la misma ropa. Así se ahorra. Además, los sobres que me hacen llegar los hombres de los portafolios son más abultados que antes. Un ordenanza me trae la comida, la misma que le traía a mi antecesor: carne, verduras y una manzana. Duermo sobre un sofá. El cuarto de baño es un poco estrecho. A veces añoro mi casa, mi familia. En ciertas oportunidades (por ejemplo en Navidad) no resulta agradable permanecer dentro del Palacio. Pero, ¿que he de hacerle? (…) Ayer, mi secretario (un joven muy meritorio) me hizo firmar una sentencia (las sentencias las redacta él) donde condeno a un testigo renitente. La condena, in absentia, incluye una multa e inhabilitación para servir de testigo de cargo o de descargo. El nombre me parece vagamente conocido. ¿No será el mío? Pero ahora yo soy el juez y firmo las sentencias.
Los auriculares
Por Pat Kilkee (seudónimo de Marco Denevi)
En “Falsificaciones” (Buenos Aires, Corregidor, 1977)
Una habitación estilo 1920, en Irlanda. Sobre una mesa hay una radio y un par de auriculares. Entra Miss Cappoquin. Se sienta a la mesa, se coloca los auriculares sobre las orejas y manipula los botones de la radio. Trata de escuchar. Pero como evidentemente no escucha nada, vuelve a hacer girar los botones. Ahora sí. Ahora oye. Se sonríe, se arrellana en su asiento y pone cara de éxtasis.
Entra Míster O’Brien. Se sienta frente a Miss Cappoquin.
MISTER O’BRIEN: Miss Cappoquin, hasta ahora no me había atrevido a hablarle, pero ahora debo hacerlo. Esta misma noche partiré a Dublín. Acabo de enrolarme en el ejército republicano. Tal vez no volvamos a vernos. Por eso quiero decirle que la amo. ¿Aceptaría casarse conmigo? Quizás sería un matrimonio in extremis, el último favor que se le concede a un condenado a muerte. De todos modos, saber que usted es mi esposa me serviría de inenarrable consuelo y daría un valor del que, lo admito, no estoy dotado. Miss Cappoquin, ¿acepta usted?
(Ella hace un ademán como despidiéndolo. Míster O’Brien se pone de pie.)
MÍSTER O’BRIEN: Entonces, ¿su respuesta es negativa?
(Ella repite el ademán un poco más enérgica e impaciente.)
MISTER O’BRIEN (con cara patibularia): Adiós, Miss Cappoquin. Sé que moriré como un cobarde.
(Él se va. Por la ventana se asoma una mendiga con un niño en los brazos.)
MENDIGA: Por favor, miss. Un penique. Un pedazo de pan. Una limosna. Mi nieto no come desde hace tres días. Por favor, miss.
(Miss Cappoquin ríe oyendo algún chascarrillo por los auriculares.)
MENDIGA: ¡Maldita seas!
(La mendiga desaparece. Entra sigilosamente un ladrón. A espaldas de Miss Cappoquin, a la que vigila con los ojos, se apodera de varios objetos de valor y huye.
Miss Cappoquin muestra ahora una expresión consternada; está escuchando un folletín. Entran por la izquierda y la derecha, respectivamente, un hombre y una mujer.)
HOMBRE: Lo sé todo.
MUJER: ¿Qué es lo que sabes?
HOMBRE: Que me engañas con un inglés.
MUJER: Y bien, sí.
HOMBRE: Doblemente traidora. Éste es el castigo que mereces.
(Le hunde un puñal en pecho.)
MUJER: ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Me matan! ¡Al asesino!
(Cae muerta. Miss Cappoquin, sin volverse, le hace señas de que no grite .El hombre sale corriendo.
Miss Cappoquin ahora tararea una canción en boga, por ejemplo, “Rose rose of Ireland”.
A través de la ventana se ve pasar una manifestación callejera. Gritos. Banderas. Tumulto.)
LA MULTITUD: ¡Abajo Inglaterra! ¡Viva Irlanda! ¡Vivan los Sinn Fein! (…)
(La policía inglesa dispersa a los manifestantes. Luchas. Forcejeos. Disparos de armas. Cuando todo se ha calmado, Miss Cappoquin parece volver a la realidad, mira a su alrededor, se quita los auriculares.)
MISS CAPPOQUIN (al público, con los auriculares en la mano): Gracias a Dios que han inventado la radio. De lo contrario, me moriría de aburrimiento. En el mundo nunca sucede nada interesante. ¿No les parece?
(Se ajusta nuevamente los auriculares y prosigue tarareando “Rose rose of Ireland”).
TELÓN
(*) Para leer las anteriores notas de la columna “Itinerarios de lectura” de Nomi Pendzik, hacer clic acá.

Lo más visto hoy
- 1La resignación del padre del conductor que causó un múltiple choque: “Está quemado” « Diario La Capital de Mar del Plata
- 2Crimen del colegio: una cara en video a la que se le debe poner un apellido « Diario La Capital de Mar del Plata
- 3Ahora si llega el calor: cómo estará el clima este jueves en Mar del Plata « Diario La Capital de Mar del Plata
- 4Por falta de seguridad, anuncian el cierre del casino del hotel Sasso « Diario La Capital de Mar del Plata
- 5Muerte en Alem y Alvarado: realizaron la pericia toxicológica « Diario La Capital de Mar del Plata